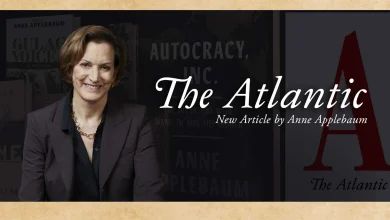El velorio más grande
Recreación del cortejo fúnebre de Alejandro Magno a partir de la descripción de Diodoro de Sicilia. Grabado del s. XIX

Mariano Nava Contreras:
No hay momento en que un cadáver cobra más valor que cuando apenas comienza a serlo, el momento de la despedida final. Es cuando cobra de súbito un inestimable valor, despojo que se vuelve tesoro, no como esperanza del retorno del difunto, sino como vínculo de su memoria con nuestra vida terrenal que él ya no comparte, como símbolo de lo que fue, como alegoría, o si se quiere, estrictamente como metáfora del que fallece, metáfora muy vívida, es verdad. Es por eso que el culto a los muertos es un universal antropológico, porque no hay nadie a quien la sola vista de un cadáver no remueva sus más íntimos temores: miedo de lo que somos, miedo de lo que seremos.
En Ilíada XXIV cuenta Homero que el viejo Príamo, rey de Troya, se atrevió a llegar hasta las carpas de Aquiles para reclamar el cadáver de su hijo. El anciano rey desoyó los ruegos de la reina, las súplicas de las mujeres, el llanto de las esclavas seguras de que Aquiles también lo mataría, y salió de la ciudad para atravesar los campos sembrados de cadáveres y la corriente enrojecida del Escamandro. Llegado al campamento, el anciano rey se arrodilla y besa la mano del matador de su hijo para suplicarle que le entregue su cuerpo. Príamo expone su vida con tal de recuperar el preciado cadáver de Héctor y rendirle las honras correspondientes. En una escena tremenda que no ha pasado inadvertida, el guerrero hace levantar al anciano, admirado de lo que un padre es capaz de hacer por la memoria de su hijo. Ambos enemigos se abrazan y terminan llorando juntos la desgracia de la muerte y la miseria de la guerra.
No pensemos que son solo reyes y varones ilustres los capaces de tamañas hazañas. Sófocles cuenta la tragedia de la valiente niña Antígona, que se atrevió a desafiar la voluntad de Creonte, tirano de Tebas. Dice la leyenda que los dos hermanos de Antígona, Etéocles y Polinices, se dieron muerte mutuamente en el campo de batalla cumpliendo la maldición de Edipo, su padre. El uno atacaba la ciudad, el otro la defendía. Creonte ordena que Etéocles, el defensor, sea sepultado con grandes honores, y que por el contrario el cadáver de Polinices quede insepulto para que lo coman los perros y las aves de rapiña, so pena de muerte a aquel que irrespete la orden. Antígona no puede soportar la idea de que el cuerpo de su hermano se pudra y sea comido por lo bichos. Desafía el mandato del tirano y decide enterrar a su hermano con todos los rituales, lo que le vale la muerte.
Otra cosa es lo que cada época y cada cultura decida hacer con sus muertos. Recuerdo la sorpresa que me llevé la primera vez que leí que en honor de Patroclo se habían celebrado unos juegos atléticos. Efectivamente, la Ilíada XXIII cuenta que después de haber rendido homenaje a su cadáver y realizado las correspondientes exequias, los aqueos organizaron unas competencias en honor del hijo de Menetio, en las que disputaron en carreras de carros, pugilato, lucha, tiro con arco y lanzamiento de jabalina. No deberán sorprendernos, pues, las extrañas formas que cobran algunos velorios de hoy en día.

Tres siglos más tarde, Tucídides nos habla ya de unos funerales más parecidos a nuestra idea moderna de ellos. En el libro II de la Historia de la guerra del Peloponeso (35-46), el historiador cuenta cómo en el invierno del año 431 a.C., al finalizar el primer año de la guerra, los atenienses llevaron los cuerpos de los jóvenes soldados en lenta procesión para depositarlos en una “tumba pública” (bêma dêmotiké) en el cementerio del Cerámico, fuera de los muros de la ciudad. Esa mañana muy temprano partía el lento cortejo con once grandes ataúdes de ciprés, uno por cada tribu, más uno simbolizando a los desaparecidos, después de haber sido expuestos durante días para recibir los correspondientes honores y las muestras de dolor. Tocó a Pericles, escogido entre los notables de la ciudad, pronunciar el panegírico a los héroes muertos, su célebre «Oración fúnebre».
Sin embargo, el velorio más grande de toda la Antigüedad fue el que se organizó tras la muerte de Alejandro Magno, y que duró, dicen algunos, hasta un año. También dicen que el más caro. Es verdad que todo lo que tiene que ver con Alejandro ha estado rodeado de leyenda y de hipérbole, ya desde la Edad Media. Sin duda contribuyeron las muchas traducciones y versiones de la biografía novelada que falsamente se atribuye a Calístenes, Vida y hazañas de Alejandro Magno, de comienzos del siglo III a.C., un verdadero best seller. En este sentido, habría que nombrar al Roman d’Alexandre, del clérigo normando Alexandre de Barney, o a la Alejandreida o los hechos de Alejandro Magno (Alexandreis sive Gesta Alexandri Magni), del poeta lilés Gautier de Châtillon. Una “biografía” más fabulosa que otra, ambas del siglo XII, casi mil años después. En el siglo XIII, tiempo de novelas de caballería, solamente en España se escribirán cuatro textos sobre el conquistador macedonio: el anónimo Libro de Alexandre y los que se encuentran en la General Estoria de Alfonso X, en los llamados Bocados de oro (en realidad, traducción castellana de una crónica árabe atribuida al emir Mubassik ben Fatik) y, más brevemente, en la Glosa castellana al regimiento de príncipes de Egidio Romano, del erudito Juan García de Castrojeriz. Sin embargo, la fuente principal desde la antigüedad será siempre la Vida de Alejandro de Plutarco.
Como todos los grandes héroes, Alejandro murió de manera prematura en el palacio de Nabucodonosor, en Babilonia, cuando apenas tenía treintaidós años, en una fecha que los historiadores han fijado entre el 10 y el 13 de junio del 323 a.C. Diez días antes había asistido a un banquete. Recientes investigaciones han desestimado la hipótesis del envenenamiento y se inclinan más bien por una intoxicación o una infección. Dicen que durante su agonía, Alejandro dispuso para su funeral tres cosas: 1) que su ataúd fuera llevado en hombros por los mejores médicos de su tiempo, 2) que en el camino fueran esparcidos sus tesoros más valiosos, y 3) que dejaran sus manos fuera del féretro, a la vista de todos. Preguntado por sus generales sobre la razón de estos deseos, Alejandro contestó: 1) para demostrar que, ante la muerte, ni los mejores médicos pueden hacer nada; 2) para mostrar que, cuando morimos, los bienes materiales se quedan aquí, y 3) para enseñar que venimos al mundo y partimos de él con las manos vacías. Es muy posible que estas palabras, tan acordes con el pensamiento cristiano, hayan sido puestas en boca del emperador por sus biógrafos medievales, para enseñar la vanidad de la gloria mundana y lo insignificante de nuestra vida: sic transit gloria mundi.
De inmediato se dispuso que el cadáver de Alejandro fuera trasladado de Babilonia a Alejandría, la ciudad que él mismo fundó y donde se construiría un portentoso mausoleo. Para ello fue hecha especialmente una gran carretera. En su Biblioteca histórica, el historiador siciliano Diodoro nos da detalles acerca del lujo de su féretro dorado y del manto púrpura bordado en oro que cubría el cuerpo del emperador conservado en miel. Las crónicas hablan de unos juegos atléticos, como los que cuenta la Ilíada, celebrados en su honor. Nos describen las coronas de oro y los collares con gemas preciosas de la India que llevaban las sesenta y cuatro mulas que transportaban el magnífico tesoro. Todo según su voluntad, estrictamente cumpliendo los mandatos del caprichoso testamento. Mientras, sus generales se repartían a cuchillo un imperio condenado a durar muy poco.