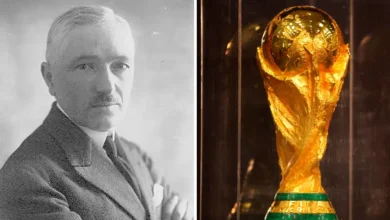Monseñor Salas, un hombre, aquí, ahora

Bernardo Moncada Cárdenas
“¿Quid est veritas? – Est vir qui adest”(ingenioso anagrama compuesto en la Edad Media)
Sí, la verdad, como dice el anagrama que responde a la evangélica pregunta de Pilato frente a Jesús (¿Qué es la verdad?) puede ser un hombre allí mismo, frente a él. La verdad puede ser un hombre completo, un hombre verdadero, libre, contenido en su libertad fundada en decidida pertenencia a Cristo. En dos palabras, un hombre.
Miguel Antonio Salas Salas, el hombre que nos regaló la Iglesia, me impresionó, desde mucho antes de mi regreso a la fe, por ser testimonio de lo que significa madurar en la pertenencia a Cristo. Uno de sus amigos sacerdotes lo define “recto, severo, aunque con un corazón enorme”. Y esa fue siempre la percepción que tuve al escucharlo o verlo actuar desde mi rincón de universitario forzadamente renuente a acompañarlo al cien por ciento, a seguir a Quien, siguiéndole, había llevado esa virilidad consagrada a un nivel de persuasiva sensatez, de humilde, aunque aguda inteligencia, que cualquiera envidiaría.
Desde que, a los diecinueve años, ese corazón pueblerino nacido en Sabana Grande del Táchira, reconoció su necesidad de servir a su pueblo de la manera que comprendió ser la mejor, siguiendo a Jesús, su reciedumbre de muchacho nacido en el campo fue robusteciéndose con una capacidad de amar hasta la entrega total. Es la verdadera entrega que consiste en dar la vida, en con-sagrarla totalmente, para llevar a los demás el bien como solamente Cristo puede brindarlo.
Fui testigo, desde afuera, del sabio denuedo con el que, prácticamente, supo reconstruir en Mérida la Iglesia que amó sobre toda cosa, como un padre modelo, sin un temblor en el pulso cuando en su juicio tocaba corregir, con la capacidad de conmoverse y dolerse hasta las lágrimas, lágrimas de hombre, ante las debilidades y problemas de su clero. Desde que llegó tuvo, como su primer predecesor Fray Juan Ramos de Lora, la seguridad de que había sido llamado para una tarea ardua y urgente.
Fui testigo de lo que significa ser un gran arzobispo, un pastor tocado por la santidad más preclara, sin perder un átomo de esa modestia que se hace natural cuando se vive conscientemente ante la presencia sobrecogedoramente potente y amorosa de Dios. Su mesura y sabiduría se reflejaba en homilías y otras intervenciones, pero para mí no necesitaba abrir la boca. En modo alguno su porte circunspecto expresaba aridez, falta de humanidad, y esa media sonrisa expresó siempre capacidad de comprensión basada en el afecto.
Cuando por fin fui ganado para estar a su lado como hijo de un buen padre, a quien solamente -como dije- había observado “desde la barrera”, tuve la certeza de que, conociéndome o no, siempre había estado en su oración, siempre había pedido por mí. Eso me produjo gran alegría, la que nace de la gratitud. Monseñor Miguel Antonio Salas me enseñó, sin cruzar palabras, lo que significa la paternidad de un pastor, siendo “un hombre aquí y ahora”: un hombre en la más alta acepción de la palabra.
Hoy, cuando algunos de mis amigos del clero parecen necesitar desesperadamente lo que, en el lenguaje de las redes y del marketing digital, es llamado “visibilidad”, propongo la figura de este gran hombre y gran pastor que, sin exagerar presencia, supo ser la Presencia, la de Cristo, y con su callada oración tuteló mi conversión.
“¿Quid est veritas? – Est vir qui adest”; el ejemplo de Monseñor Salas es clave del equilibrio en el uso de estos nuevos medios que pueden ser tan útiles como extraviados. Dios lo tenga en la gloria, es mi deseo, ahora ya no desde la barrera, para este querido Siervo de Dios por cuya beatificación pido. Y ruego a él que así, recatadamente, como Jesús nos ordenó, siga rezando por este hijo que agradece su memoria. –