Chesterton, «literatura de combate»: para hablar de la fe cristiana «siempre iba al frente»
La apologética católica es tan connatural a Chesterton que la practicó aun antes de ser católico. Algunos, al conocer su conversión, creyeron que se trataba de una broma, pues pensaban que siempre lo había sido

G.K. Chesterton (1874-1936) fue uno de los principales pensadores de su siglo y uno de los grandes maestros en la historia de la apologética. Prácticamente todas sus frases, y desde luego su intención desde la primera a la última, están orientadas a defender la fe cristiana de sus atacantes y -en un doble ejercicio de caridad- a iluminarla también para ellos no menos que para los católicos fieles.
Hubert Darbon, experto en la obra del escritor inglés y autor, entre otros títulos, de El mundo según Chesterton (Artège), aborda esta perspectiva en en el número 364 (diciembre de 2023) de La Nef:
El que solo era una apologeta
«Santo Padre lamenta profundamente la muerte Sr. Gilbert Keith Chesterton hijo devoto Santa Iglesia defensor de talento de la fe católica stop Su Santidad paternalmente simpatiza pueblo de Inglaterra asegura oraciones querido difunto da bendición apostólica. Cardenal Pacelli«.
Este telegrama, firmado en nombre de Pío XI por el futuro Pío XII, atestigua la importancia de la obra de Chesterton en el arsenal intelectual de la Iglesia católica a principios del siglo XX. Una envergadura que hemos olvidado un poco, aunque todavía hoy nos hace sombra, a menudo sin saberlo, a través de los escritos de nombres por lo demás célebres, como Tolkien o Lewis.
Chesterton era enorme en todos los aspectos. Para empezar, lo era físicamente: un metro noventa y tres, ciento treinta kilos. Este gigante de proporciones grotescas (tal vez se necesitaba un cuerpo obeso para albergar un alma tan vasta y ardiente como aquella cuya partida enlutó a dos Papas) produjo una obra tan densa como prolífica -más de cien libros en toda su vida- y sacudió la vida política de Inglaterra. Fue coronado con los títulos más grandiosos, desde Apóstol del Sentido Común a Príncipe de la Paradoja, inspiró a decenas de escritores y fue quizá el faro de más conversos que ningún otro en su siglo, todo ello mientras llevaba una ajetreada vida como polemista, caricaturista, humorista, poeta, periodista, novelista y, por supuesto, apologeta.
En realidad, casi podría decirse que no fue más que un apologeta -que lo fue incluso antes de su conversión, paradoja que él no negaría-, estando la mayor parte de su obra dedicada, directamente o no, explícitamente o no, conscientemente o no, a la defensa e ilustración de la fe cristiana, y especialmente, en sus últimos años, a la expresión de lo que le parecía más justo y más verdadero: la fe católica.
Su camino como cristiano fue un largo peregrinaje: educado en el unitarismo, se hizo ateo, se convirtió rápidamente en espiritista, luego en cristiano de mente, luego de corazón, primero anglicano (de inspiración anglo-católica), luego católico romano. Cuando en 1922, a la edad de 48 años, entró de lleno en la comunión para no abandonarla nunca, el vicario anglicano de Beaconsfield aprobó: «Está muy bien que nos deje por Roma. Nunca fue un buen anglicano». El Church Times lamentó que el creciente liberalismo de la Iglesia anglicana le hubiera «costado el genio de Chesterton». En realidad, siempre había sido católico -o, en todo caso, nunca había sido protestante- y muchos de sus contemporáneos, al conocer la noticia, se preguntaron si no se trataba de una broma: ¿acaso no era ya católico? Su gran obsesión, en cualquier caso, siempre había sido estar del lado de la verdad, comulgar con la gran tradición, sujetar con ambas manos la gran cuerda que, por un lado, le unía a la Iglesia de los primeros tiempos y de la Edad Media (y, por la misma razón, a todo lo bueno y justo del paganismo) y, por el otro, estaba siendo utilizada para domar el enloquecido mundo moderno. En sus propias palabras: «Explicar por qué soy católico presenta la dificultad de que hay diez mil razones para ello, y que todas esas razones se reducen a una, que es que el catolicismo es verdadero».
Su apologética no adoptaba la forma de pesados volúmenes eruditos: era ante todo literatura de combate. Cuando un día tuvo que reunir sus pensamientos, dispersos en varias revistas, para exponer su visión cristiana del mundo en términos claros (en la medida en que podía, ya que la «claridad» chestertoniana tenía a menudo apariencia de confusión a los ojos de los no iniciados), eligió Herejes como título. Tuvo que empezar por identificar al adversario, nombrar al enemigo, vilipendiar y desenterrar las serpientes. Algún tiempo después, la contrapartida fue Ortodoxia -las dos obras, por cierto, son tan parecidas que suelen leerse como una sola-. Le resultaba imposible hablar de la fe cristiana desde un púlpito: siempre iba al frente.
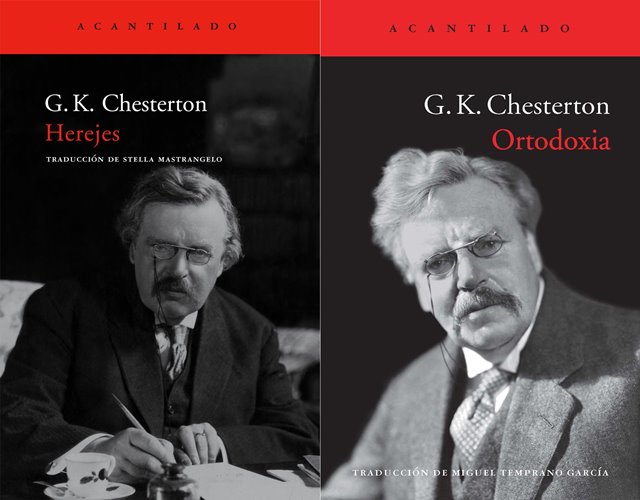
‘Herejes’ y ‘Ortodoxia’, dos de las obras más sistemáticas de Chesterton, un escritor de combate.
Porque el mundo no iba bien: todo lo que él era se lo debía al cristianismo, hasta su detestación del cristianismo («el hombre caído se cansa a menudo del paisaje que conoce bien»), y había decidido renegar de su herencia para lanzarse, lleno de morbo sentencioso, a profesar falsedades tan aburridas y tontas como alegres y razonables eran las verdades que creía derribar. Había decretado que el hombre era un animal como cualquier otro, y Cristo un hombre como cualquier otro. Chesterton, con su sorprendente ligereza, agilidad intelectual, extrema finura y virtuoso uso de la paradoja, se propuso poner el mundo patas arriba.
Lo hizo de forma brillante en su obra maestra, El hombre eterno, publicada en 1925, un librito con una premisa bastante simple y bastante disparatada: contar la historia del mundo. En su opinión, esta era la mejor manera de ver al hombre tal como es: mucho más que un animal («No es natural considerar al hombre como un producto natural»), y este primer paso era el requisito previo para la gran experiencia de ver a Cristo tal como es: mucho más que un hombre.
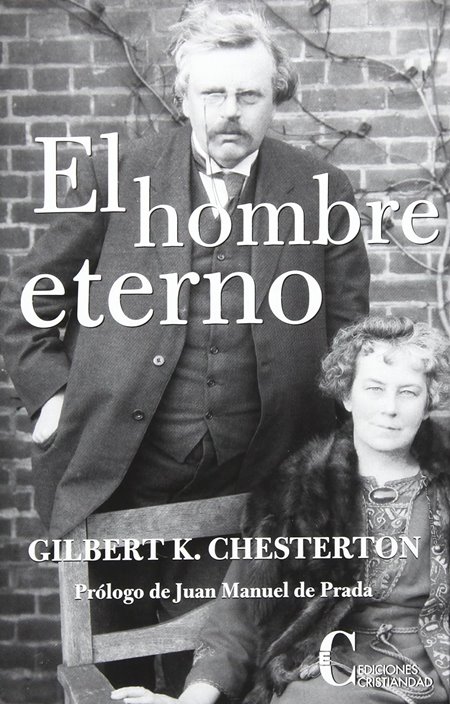
‘El hombre eterno’, para muchos, la obra maestra de Chesterton.
En el primer capítulo, leemos: «Solo entre los animales, [el hombre] es sacudido por esa magnífica locura llamada risa, como si hubiera captado con la mirada algún secreto en la forma misma del universo, desconocido para el universo mismo. Solo entre los animales, siente la necesidad de apartar sus pensamientos de las realidades profundas de su vida corporal; de ocultarlas como si estuviera en presencia de una posibilidad superior, causa de ese misterio que es la vergüenza. Podemos admirar estas cosas atribuyéndolas a la naturaleza del hombre, o podemos menospreciarlas considerándolas artificiales; en cualquier caso, siguen siendo únicas. Esto es lo que entendía ese gran instinto popular llamado religión… hasta que se entrometieron los pedantes«.
La historia del hombre y de su progreso está entrelazada con la historia de la religión. Y la verdadera religión, la de nuestros antepasados más lejanos, ha sido siempre monoteísta (el politeísmo ha sido a menudo la combinación tardía de varios monoteísmos). Desde la prehistoria, el hombre está hecho para la verdad, porque es una criatura de la Verdad. La ha buscado, la ha deseado y ha concebido magníficos mitos sobre ella. Pero estos mitos, por carecer de algo, siempre acababan resonando en la desesperación. Orfeo no pudo traer de vuelta a Eurídice. El filósofo y el sacerdote eran irreconciliables. Entonces llegó el acontecimiento que dio origen a «la segunda mitad de la historia de la humanidad» y reconcilió y unió la religión y la filosofía. Así como el hombre, ese artista, ese creador a veces genial y a veces torpe, había comenzado en una caverna, equipado con su pintura y su intuición del Dios único, así el hombre que llamamos Cristo nació en una pequeña cueva de Belén, y fue «como una nueva creación del mundo». «También Dios era un hombre de las cavernas, y también él había dibujado criaturas de extraña forma y curiosos colores en la pared del mundo; pero las imágenes que había compuesto habían cobrado vida».
Aunque siempre se había definido, no sin malicia, como un simple periodista, Chesterton tenía alma de poeta, y su apologética lo refleja en cada página. El hombre es un artista: debe mirar el mundo y las cosas con ojo de artista, es decir, como si las viera por primera vez. Cuando lo hace, se da cuenta de lo ciego que ha estado y rasga el velo que le separaba del mundo. Entonces ve que un árbol no sube hasta que cae hacia el cielo; que un grano de arena es una montaña; que las cosas están al derecho cuando se las mira al revés; que el Creador mismo es un artista.
Puesto que el plan divino abarca a la humanidad en su totalidad desde los inicios de su historia, e incluso desde antes del comienzo de la Tierra, desde que el Dios Todopoderoso se hizo hombre, e incluso hombre de las cavernas, todo es apologético. Con el ojo adecuado, podemos detectar las cosas más grandes en las más pequeñas, las incongruencias más curiosas en las más ordinarias, la sabiduría más profunda en las rarezas o lugares comunes de la vida cotidiana; incluso a Dios en la historia de un planeta no mayor que una mota de polvo perdida en el universo.-
Traducido por Verbum Caro.





