«No estamos perdiendo la democracia, estamos perdiendo el alma», asegura el filósofo David Walsh
Julio Borges entrevista al reputado profesor: «Las redes no crean comunidad, crean comparación»

Continuando nuestras entrevistas con grandes exponentes del pensamiento contemporáneo, tengo el honor de presentarles hoy nuestra conversación con el filósofo David Walsh, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Católica de América, en Washington D.C. (EE.UU).
Walsh es una de las voces más lúcidas del pensamiento personalista contemporáneo. Autor de obras fundamentales como The Growth of the Liberal Soul y Politics of the Person as the Politics of Being, ha dedicado su vida a explorar el vínculo entre libertad, persona y trascendencia.
Su sabiduría no se impone desde la torre académica: se transmite con sencillez, cercanía y una profundidad que interpela. En nuestra conversación, aborda sin rodeos las raíces espirituales de la crisis democrática y el papel insustituible de la dignidad humana en el mundo moderno.
Walsh es uno de los pocos filósofos que ha sabido reconciliar el liberalismo político con una antropología cristiana profunda, ofreciendo una defensa de la libertad no desde el relativismo, sino desde la dignidad. En él, razón y fe no compiten, se enriquecen. Y por eso su voz resuena hoy como una brújula en medio de la confusión: porque nos recuerda que lo político solo tiene sentido si se funda en la correcta visión de los seres humanos.
—Profesor Walsh, empecemos por el diagnóstico: muchos hablan hoy de una crisis global de la democracia. ¿Comparte usted esa visión?
—Gracias por la pregunta, Julio. En realidad, me cuesta aceptar que estemos viviendo una crisis de la democracia. Porque la democracia, por naturaleza, está siempre en crisis. Es dinámica, polémica, viva. Es una forma de lidiar con desacuerdos profundos a través del juego político: elecciones, consensos, disensos. No hay un punto de reposo en el que digamos: «hemos superado la crisis». La democracia es, por definición, una forma de vivir en crisis.
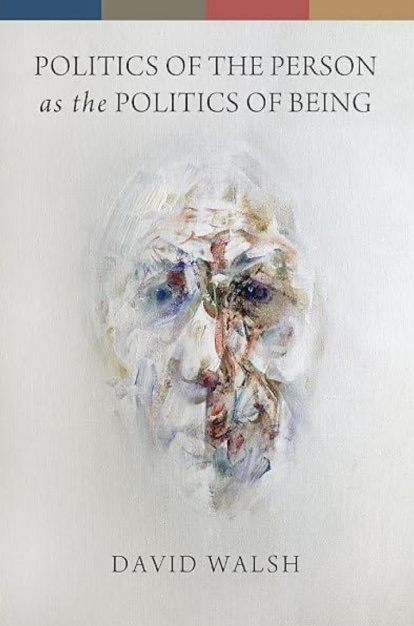
‘Politics of the Person as the Politics of Being’.
Después de la Guerra Fría, muchos creyeron que la historia había terminado. Nos ilusionamos pensando que podíamos tomarnos unas vacaciones. Pero la historia no da tregua. Cada día trae un nuevo juicio. Y esa es justamente la raíz de la palabra crisis: krisis, en griego, significa juicio. Vivimos en constante juicio. Y por eso todo lo que hacemos es crítico.
Ahora bien, creo que la democracia es el sistema más apto para enfrentar esta condición. Porque se basa en el respeto mutuo. Aceptamos reglas, votamos, convivimos en el desacuerdo, buscamos terreno común. No es una teoría; es una práctica. Una forma de vivir el pluralismo real de nuestras sociedades.
—Pero, ¿no hay algo nuevo y más inquietante en esta época? Algunos advierten una deriva personalista y hasta totalitaria. ¿Estamos ante un nuevo tipo de totalitarismo? ¿Más cercano a Orwell o a Huxley?
—Es cierto que hay quien habla de «democracia totalitaria». Orwell lo retrató magistralmente en 1984. Y esa fue, efectivamente, una advertencia necesaria en un mundo marcado por ideologías masivas: comunismo, fascismo, nacionalismo. Pero hoy no estamos en ese escenario. No vivimos el tipo de amenaza que representaban aquellos regímenes del siglo XX. Lo que enfrentamos ahora es distinto: caos, mediocridad, polarización… pero no estamos al borde del colapso ni de una guerra civil, al menos por ahora.
La verdadera preocupación actual no es política, sino moral. Lo que muchos perciben como una crisis de la democracia es, en el fondo, un fracaso de las élites, una ausencia de líderes que hablen con claridad sobre lo que es justo, bueno y verdadero. Y eso es una crisis del alma, no del sistema.
—¿Qué papel juega entonces el centro político? ¿Es todavía posible construir un espacio común desde la diversidad?
—Siempre estamos a punto de perderlo. La democracia vive de ese centro: del esfuerzo por trascender los intereses personales o de grupo y buscar el bien común. Cada votante puede preguntarse: «¿qué gano yo?»… o puede preguntarse: «¿qué gana la sociedad?». Esas son siempre las dos alternativas.
Los partidos pueden tener clientelas, sí, pero no ganan elecciones si no logran conectar con algo más amplio: con la idea de bien común. Y, por supuesto, eso exige una clase dirigente que esté a la altura. A veces lo está. Otras, no. Y cuando no lo está, hablamos de crisis democrática. Pero si todavía hay elecciones libres y alternancia en el poder, aún hay esperanza. Incluso en contextos extremos como Venezuela, uno ve signos de un ethos político que lucha por trascender el interés sectario.
—Una inquietud constante hoy es la renuncia a la libertad a cambio de seguridad o comodidad. ¿Esto es nuevo o es parte de la condición humana?
—No es nada nuevo. Si le preguntas a la gente si quiere salir de su zona de confort, trabajar más o sacrificar algo por los demás, la respuesta será: «no, gracias» [risas]. La gente busca el camino más fácil. Nadie nace con vocación de mártir.
Y, claro, esto se refleja en las encuestas. Cuando los investigadores preguntan: «¿renunciaría a algo por el bien común?», muchos responden que no. Pero eso es solo la superficie. Cuando uno presencia injusticias, o peor aún, cuando uno mismo se convierte en víctima, todo cambia. Entonces comprendemos que la libertad vale la pena, aunque cueste.
Por eso prefiero hablar de democracia liberal, que pone el foco en la libertad y la dignidad personal. No basta con contar votos: hay que cuidar el alma de la democracia.
—En ese sentido, ¿cree usted que estamos viviendo lo que C.S. Lewis llamó ‘La abolición del hombre’? ¿La tecnología amenaza la dignidad humana?
—Ese libro de Lewis es una joya. Y sí, tenía razón: la tecnología permite que unos pocos controlen a los demás. A veces creemos que lo hacen «por nuestro bien», pero el resultado es la pérdida de libertad.
Me gusta citar también a Dostoyevski. En Los hermanos Karamazov, el Gran Inquisidor le dice a Jesús: «la gente no quiere libertad, quiere pan«. Es una escena que anticipa este dilema moderno: sacrificar la libertad por seguridad.
Las redes sociales, por ejemplo, prometieron unirnos, pero han creado un mundo más dividido, más hostil y más infeliz. Facebook no genera comunidad, genera comparación. Son redes anti-sociales.
—Frente a este panorama postmoderno y fragmentado, ¿cómo restaurar la noción de persona y dignidad?
—La respuesta es simple: en el encuentro. Nada sustituye el contacto humano. Ni la inteligencia artificial, ni los likes. La amistad, la presencia, el gesto de acompañar a otro… ahí es donde ocurre la verdadera comprensión. Hasta Jesús evangelizó de uno en uno. Todos podemos dar testimonio. Incluso quienes parecen más frágiles pueden ser los testigos más potentes del amor.
—Finalmente, ¿qué papel le queda a la Iglesia hoy, en una época marcada por el nihilismo y la indiferencia espiritual?
—La Iglesia debe evangelizar de nuevo. Como en los primeros siglos. Cada época necesita redescubrir el rostro de Cristo. No basta con catedrales o tradiciones: hace falta conversión personal.
La Iglesia, desde Rerum Novarum, ha encontrado también una voz moral pública. No perfecta, pero sí valiosa. Ha aprendido a leer los signos de los tiempos y a hablar con autoridad sobre justicia, dignidad y bien común. Esa tradición no debe perderse: es un testimonio moral e intelectual que el mundo necesita con urgencia. El futuro de la democracia depende de nuestra alma, no del sistema.-






