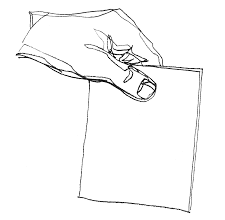60 años del Concilio Vaticano II: el paso de una Iglesia en blanco y negro a los colores del Evangelio
¿Qué queda hoy de esta Iglesia de colores evangélicos?

Permanece una promesa: la Iglesia será cada vez más fiel al Evangelio cuanto más sepa reflejar la riqueza multiforme de lo humano
Sesenta años después de la conclusión del Concilio Vaticano II, se puede decir sin retórica que el Concilio devolvió a la Iglesia los colores del Evangelio, después de siglos en los que la imagen eclesial corría el riesgo de aparecer en blanco y negro: verdadera, sí, pero plana, rígida, poco capaz de reflejar la variedad de la vida y los rostros humanos.
El Concilio no cambió la fe, pero cambió la luz bajo la que la contemplamos. Y, al cambiar la luz, ha transformado la percepción de todo el panorama eclesial.
Entre sus logros más decisivos, cinco documentos destacan como colores primarios de esta nueva paleta. Cada uno ha encendido un color, un rasgo, una forma de ser la Iglesia que aún hoy ilumina el camino.

Dei Verbum devolvió a la Palabra de Dios su esplendor original: no un texto sagrado, sino una voz viva que interpela, plasma y convierte.
El Concilio recordó que la Revelación no es un conjunto de verdades, sino un Dios que habla en la historia, en un diálogo que involucra a toda la humanidad. De ahí la centralidad de la Escritura en la Liturgia, la teología y la vida espiritual. Es como si la Iglesia hubiera abierto las ventanas y dejado entrar aire fresco en la casa del creyente.
Con Lumen Gentium, la eclesiología descubrió su dimensión más genuina: la Iglesia no es una pirámide, sino un pueblo en camino, animado por el Espíritu, en el que todos —laicos, consagrados, ministros ordenados— comparten la misma dignidad bautismal.
El Concilio ha vuelto a poner en el centro el misterio de la Iglesia como comunión, como icono de la Trinidad. Es el color de la fraternidad, de la corresponsabilidad, de la santidad cotidiana.

Sacrosanctuum Concilium ha devuelto la liturgia al centro de la vida eclesial, restituyéndole el calor de la participación y la belleza de la sencillez.
La reforma litúrgica no ha sido un lifting estético, sino el retorno a lo esencial: el Pueblo de Dios reunido, la Palabra proclamada, el misterio pascual celebrado de manera comprensible y envolvente. La liturgia ha vuelto a ser fuente y culmen, no un espectáculo para expertos.
Con Gaudium et Spes, el Concilio reconoció en voz alta que el mundo no es un enemigo del que defenderse, sino una tierra que hay que habitar con responsabilidad y asombro.
La Iglesia ha elegido el diálogo, no la confrontación; la simpatía por lo humano, no la sospecha. «Las alegrías y las esperanzas…» no son el eslogan de una temporada, sino el ADN de una Iglesia que se toma en serio la encarnación. El color aquí es el de la humanidad compartida, de la responsabilidad por el futuro, de la pasión por la dignidad de cada persona.

Por último, Dignitatis Humanae ha dado uno de los frutos más maduros del Concilio: el reconocimiento de la libertad religiosa como derecho fundamental.
Una Iglesia que no teme a la libertad es una Iglesia que vive en la verdad; una Iglesia que defiende la libertad de los demás también defiende la suya propia. Aquí brilla el color limpio de la conciencia, lugar interior en el que Dios habla y el hombre responde.-

¿Qué queda hoy de esta Iglesia de colores evangélicos?
El último Concilio fue un momento extraordinario en el que se podía repensar, relanzar y proponer de nuevo, en el que se sentía vibrar una soltura, una libertad de palabra, una capacidad de penetración nueva. Sin duda, quedan muchos legados de aquella temporada entusiasta.
Quienes la vivieron dieron un paso muy importante en su vida, porque recibieron del Concilio una confianza renovada en la posibilidad de que la Iglesia se dirigiera a todos.
Efectivamente, la Iglesia, en este período posconciliar, ha respirado a plenos pulmones el nuevo clima desencadenado por ese extraordinario acontecimiento espiritual, de modo que muchos de sus frutos han penetrado de hecho en las fibras del cuerpo eclesial.
Basta recordar la madurez de la conciencia de la vocación eclesial de cada bautizado; la calidad de la celebración eucarística; la llamada a vivir la autoridad como servicio y no como dominio; la invitación a una aproximación asidua a la Escritura (Lectio Divina); la conciencia de todos los creyentes de estar llamados al anuncio del Evangelio y al testimonio de vida; el impulso al diálogo ecuménico y al encuentro dialogal con las otras religiones; la renovada apertura al mundo y a la cultura; el redescubrimiento de la dignidad de cada persona humana y el reconocimiento del acto de fe como llamamiento a la libertad. Y la lista podría continuar.
Para nuestra Iglesia ha sido una gran riqueza que mantiene intacta toda su actualidad y todo su valor.
Permanece la convicción de que la Tradición no es un museo, sino un jardín: crece, se renueva, florece en las estaciones.
Permanece un método —la escucha, el discernimiento, la corresponsabilidad— que hoy encontramos en la sinodalidad.
Permanece una promesa: la Iglesia será cada vez más fiel al Evangelio cuanto más sepa reflejar la riqueza multiforme de lo humano.-