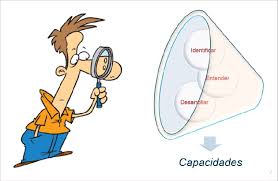Alicia Álamo Bartolomé:
Estuvo nueve meses ante el sagrario. Si no todo el tiempo en actitud corporal de rodillas, con el alma en genu- flexión perenne. Un sagrario de carne inmaculada. Arca de la Alianza también porque encerraba la Promesa. Si la primera atravesaba el desierto en hombros del pueblo de Israel, ésta se desplazaba por el mapa de Judea y Galilea cumpliendo los mandatos del Señor.
Fue una novena de espera, un Adviento largo y prometía serlo henchido de paz, de armonía. Ella vendría a acompañarlo algunas horas al taller mientras él trabajaba la madera o el hierro, haría labores de aguja preparando el ajuar del que habría de venir. Quien sabe si presintió que algún día una túnica inconsútil, obra de sus manos para ese Hijo adulto, manchada de sangre, sería rifada entre la soldadesca 74.
Las tardes eran apacibles, terminado el oficio del día, ambos esposos organizaban los detalles del porvenir dispo- niendo para el Hijo lo mejor de acuerdo a sus posibilidades, que eran pocas. Una pequeña casa de Nazaret, un trabajo rudo no muy bien remunerado; pero mucho amor mutuo, en Dios, para multiplicarlo todo. Poco antes, cuando ya caía el sol, María tomaba su cántaro para llenarlo en la fuente pública. En los últimos meses de ese Adviento prolongado, José la acompañaba para liberarla del peso. Agua fresca como aquella que, en otro pozo, una samaritana habría de darle al Hijo cansado del camino75. Agua para calmar la sed, para lavarse del polvo, materia del bautismo que el Hijo instituiría más tarde sometiéndose al de Juan76. Agua para lavar nuestra culpa original.
Había que encender las lámparas de aceite, calentar la frugal cena. Mientras Ella iba y venía entre vasijas de barro y fogones, una hora más de oración contemplativa se abría paso en el alma de José. El hogar era su templo. También para nosotros. Allí se realiza el encuentro inmediato con Dios en el cónyuge, en el hijo, en el familiar, en el empleado. Cada familia es una Iglesia doméstica como lo fue, inaugurando esta posibilidad, la Sagrada Familia, réplica temporal de la Trinidad eterna. Y un eco de ésta debe haber en todo matrimonio cristiano, en todo hogar, aunque los vínculos de convivencia se hayan ido transformando. Es lo mismo, la casa familiar es un templo, en ella el quehacer es oración como lo es en el taller, la fábrica, el quirófano, la oficina, la cantera, el escenario o el campo labrantío.
José contemplaba la dulce y serena belleza de María madurando en la redondez de su vientre. ¡Qué oración abismal! Tras aquella curva, Dios empeñado en ser uno de nosotros. Luz. Comunicación sin palabras. Ningún razo- namiento ni discurso, sólo vivencia, éxtasis. Y al mismo tiempo, José en todo: trabajos manuales, reparaciones, lectu- ras en la sinagoga, pago de impuestos, ayuda a los vecinos, previsiones futuras, obligaciones y atenciones familiares, imprevistos, soluciones, obras de misericordia. De pronto, el empadronamiento. Todo estaba listo en Nazaret, pero había que partir.
El final del Adviento se precipitó en cambios. Sin dejar de estar con el alma de rodillas ante el sagrario irrepetible, tuvo que cambiar los planes, arreglarlo todo, tomar disposiciones de emergencia. La tarde apacible se convir- tió en camino. Cerró el taller, cerró la casa y partieron con destino a Belén. A la espera Dios quiso añadir el sufri- miento. No fue fácil volcar todos los planes y exponer a una mujer, pronta para el alumbramiento, a las inclemencias de un viaje en invierno, por vías polvorientas y con escasos recursos económicos. El sufrimiento hizo crisis en aquella búsqueda inútil de alojamiento.
José es Señor del Adviento porque fue intensamente suyo el primero, esa larga novena de meses. Señoreó sobre éste, lo vivió con dedicación y fe; tuvo gozos y lágrimas, bienaventuranzas y angustias. Nos preparó a nosotros la manera de esperar el nacimiento de Cristo en el alma: trabajo, oración, disponibilidad. La vida entera puede ser un tiempo de adviento si sabemos vivirla en penitencia, en peregrinaje hacia la vida eterna y con la alegría de llevar a Dios con nosotros.
La vida es digna de ser vivida cuando la asumimos en sus justas proporciones de trayecto temporal, como medio para ganar la estancia eterna. No es que debemos transcurrir la existencia en constante sufrimiento, es que acepta- mos éste no sólo como parte ineludible del panorama vital, sino como semilla necesaria para que de ella germine la resurrección. De ahí su carácter de adviento, de espera de la luz definitiva, total. La muerte es un alumbramiento al revés. De la oscuridad del vientre materno, seguro y confortable, somos expulsados para enfrentarnos al día con todos sus rigores y riesgos. Nacer es un gran trauma y al mismo tiempo, una gran aventura para reencontrar la meta del hombre original. Morir es salir de la tiniebla insegura e incómoda de la vida para entrar en la luz eterna si se lleva el alma en gracia. Cesa la aventura. Nos sumergimos en Dios.
Invocamos a San José como abogado de la buena muerte porque sabemos que para su alumbramiento final estuvo acompañado de Jesús y de María; es tradicional en nuestra Iglesia hacerlo, todos deseamos para ese momento tan aseguradora compañía. Pero también es el abogado de la buena vida porque la suya transcurrió en tan adorable presencia, contemplándola, resguardándola. Ningún santo ha podido jamás igualar esta posesión en el alma que en José fue una realidad cotidiana.
El poder de intercesión de José no necesita mucha explicación para que nos animemos a contarle y confiarle nues- tras cuitas, basta sólo pensar que el mismo Dios le obedeció aquí en la tierra y se sometió no sólo a sus mandatos de padre de familia, sino a sus enseñanzas y consejos. Hay un cuento muy hermoso y lleno de buen humor de Gabriel Miró para demostrar ese poder de San José. Un pecador devoto del Santo muere y no lo quieren dejar pasar en el cielo. José interviene, pero el Todopoderoso está decidido a decir que no a causa de las grandes faltas de esa alma. José insiste tanto que Dios se enoja y lo echa del cielo. José se dispone a marcharse pero reclama todo lo suyo: su mujer, en primer lugar y ésta con su Hijo, naturalmente. La cosa se pone seria, pero el Creador no cede. José reclama las posesiones de su mujer y empieza a llamar: reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los apóstoles, reina… Dios detiene tal éxodo, el cielo se quedaría vacío. José gana la partida y su devoto entra campante en la bienaventuranza eterna. Es sólo un cuento, pero cuánto de verdad expresa.
Ese es José, el mínimo, el humilde y silencioso. Aparentemente nada y sin embargo, gigante entre los santos, el primero. Su manera callada y fuerte de imponerse no es sólo una risueña fantasía de Miró, si nos fijamos bien. En Venezuela, por ejemplo, hace muchos años la jerarquía eclesiástica pidió en un momento dado a la Santa Sede, la dispensa de la obligación de oír misa y no trabajar para la mayoría de las fiestas religiosas, ya que la dureza de los corazones de empresarios y gobernantes se había empeñado en hacerlas laborables con el consiguiente pecado para quienes así lo disponían. La Iglesia local, madre cuidadosa, quiso evitar el mal con esa solicitud y envió la lista de fiestas para ser trasladadas al domingo más próximo. Sólo quedaron en su fecha normal el 1° de enero y el 25 de diciembre, pero también otra más: el 19 de marzo, Día de San José, ¡se olvidó ponerla en la lista! No quedó ni una sola fiesta de la Virgen, pero sí la de su santo esposo. Luego, la Conferencia Episcopal determinó las fiestas de precepto y ahora no se encuentra entre éstas la de San José.
Tampoco la cosa queda ahí. Para el mundo entero la Iglesia dispuso, con doble motivo, instituir otra fiesta de San José; uno de éstos, que la suya tradicional siempre queda inmersa en el tiempo penitencial de la Cuaresma; el otro, resaltar su carácter de obrero, por eso apareció la fiesta de San José Obrero el 1° de mayo, abriendo el mes dedicado a su Esposa. Aquí ya no se trata de anotaciones olvidadas. El día corresponde a una fiesta nacional y prácticamente universal, ¡el carpintero de Nazaret se ha salido con la suya!
En este viaje penitencial
que es nuestra existencia terrestre,
hagámonos acompañar de señor tan poderoso:
¡Señor del Adviento!
74 – Juan 19, 23-24 –
75 – Juan 4, 6-8
76 – Mateo 3, 13-17