Francisco Plaza:
La Lección Perenne de Rafael Caldera es el libro de ensayos del reconocido filósofo venezolano Rafael Tomás Caldera que recién publicó la Fundación Tomás Liscano.
En cinco capítulos, este libro recoge ensayos en los que el autor examina asuntos medulares del pensamiento y actuación política de su padre, el presidente Rafael Caldera. Los primeros cuatro capítulos corresponden a textos preparados por el autor para actos y publicaciones conmemorativas con ocasión del centenario de Rafael Caldera (1916-2016). El quinto capítulo, titulado “El Orador de la República”, corresponde al discurso que Rafael Tomás Caldera pronunció el 24 de enero de 2011 en el acto de su incorporación a la Académica Venezolana de la Lengua en el sillón Q que ocupó su padre.
Este libro es de un inmenso valor. En primer lugar, es un texto de referencia obligada para quien desee acercarse a la vida y el mensaje de Rafael Caldera. Como texto de filosofía política, además, ofrece a sus lectores—y pienso especialmente en los jóvenes—densas pero muy claras exposiciones acerca del sentido de la política, la esencia del bien común y la justicia, y la naturaleza de la vida social, entre otros temas fundamentales.
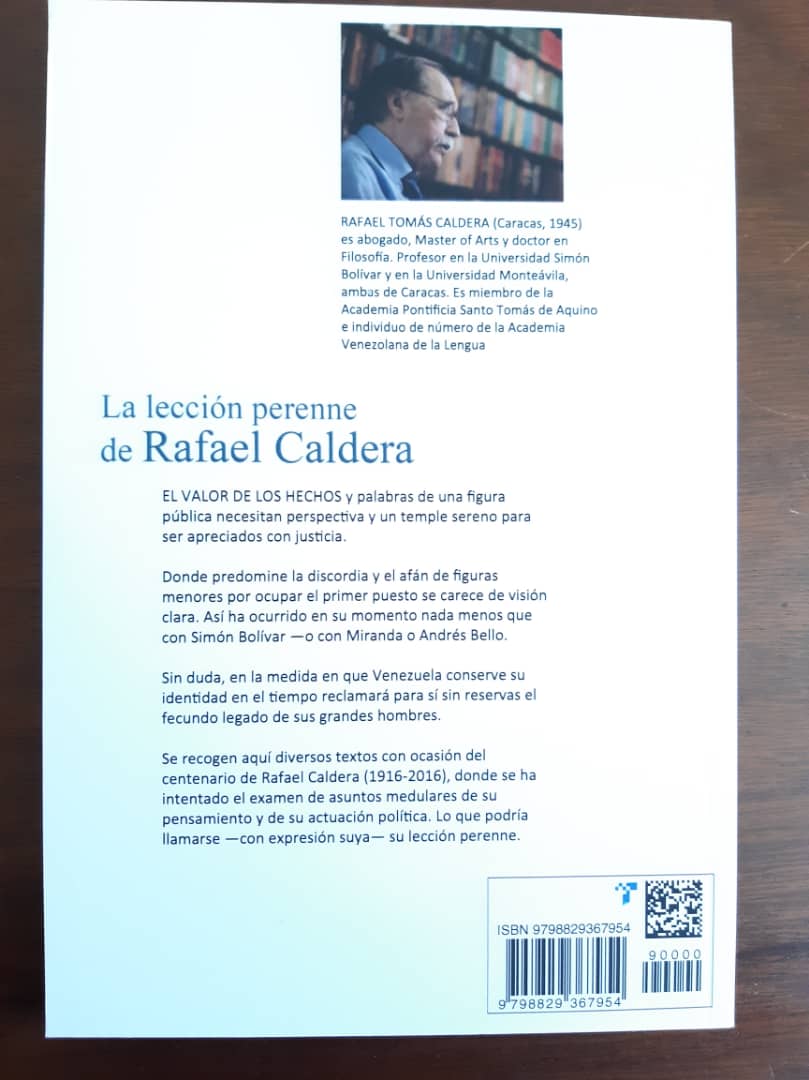
Los cinco capítulos del libro se aproximan al legado del presidente Caldera desde distintos ángulos. Así, por ejemplo, el capítulo tres se refiere al fondo ético de la política mientras que el capítulo cuatro desarrolla la relación entre el político y su fe. Sin embargo, la reflexión sobre un punto crucial para la reconstrucción de Venezuela es el tema central que sirve de hilo conductor a la obra en su conjunto: “La inmensa tarea de reconstruir nuestra república y ganar de nuevo la democracia en la nación venezolana exige, antes que nada, la restitución de la verdad en el discurso público” (p. 126). La publicación de este libro, por tanto, no sólo es oportuna sino, especialmente, de suma pertinencia como orientación sobre el camino a seguir para retomar el rumbo democrático en el país.
Venezuela, en efecto, ha sufrido ya más de veinte años de un régimen político infatigable en su propósito de demoler sistemáticamente todos los órdenes de la vida nacional. Para emprender la tarea de reconstrucción, es imprescindible reconocer que la destrucción ha ido mucho más allá de la devastación material e institucional del país. El verdadero núcleo de la destrucción ha sido de orden espiritual pues lo que en definitiva el totalitarismo ha corroído es aquella visión compartida de lo bueno y lo justo que nos constituye como nación (Cf. pp. 97-101). El autócrata autoritario ha intentado “invadir y secuestrar la conciencia de la gente cuando lo único que en verdad le interesa del gobierno es el dominio y la sumisión” (p. 119). Por ello, ha sido lo característico de su acción la “siembra continua de discordia, la falsificación del proceso de la nación venezolana en su historia republicana, la desinformación acerca de lo presente; de tal manera que el juicio de las mayorías se vea confundido u orientado hacia propósitos de destrucción” (p. 124). Esta perversión se ha irradiado a todo el país, haciéndose dolorosamente presente incluso en la palabra de quienes se oponen a la desarticulación nacional que el régimen promueve. Por ello, en mayor o menor medida, resulta frecuente que “los insultos y maldiciones del presente se aplican a los actores del pasado, sobre todo del pasado inmediato y cuando su significación ha sido mayor” (p. 5).
A su propósito destructor, la experiencia histórica en Venezuela añade un elemento crítico para reconocer uno de los aspectos más devastadores de la Revolución Bolivariana. Un componente fundamental en el mensaje político de este régimen ha sido suscitar en el pueblo emociones hostiles, vengativas y rencorosas a través de un lenguaje violento. Por desgracia, esta siembra de odio y rencor no es nueva en la historia de Venezuela. Por el contrario, como ya lo advertía Cecilio Acosta, es factor determinante de nuestros males y fracasos en nuestra lucha por conquistar la libertad pues la siembra del odio político ha sido parte sustantiva de nuestra larga tradición autocrática (Cf. 129).
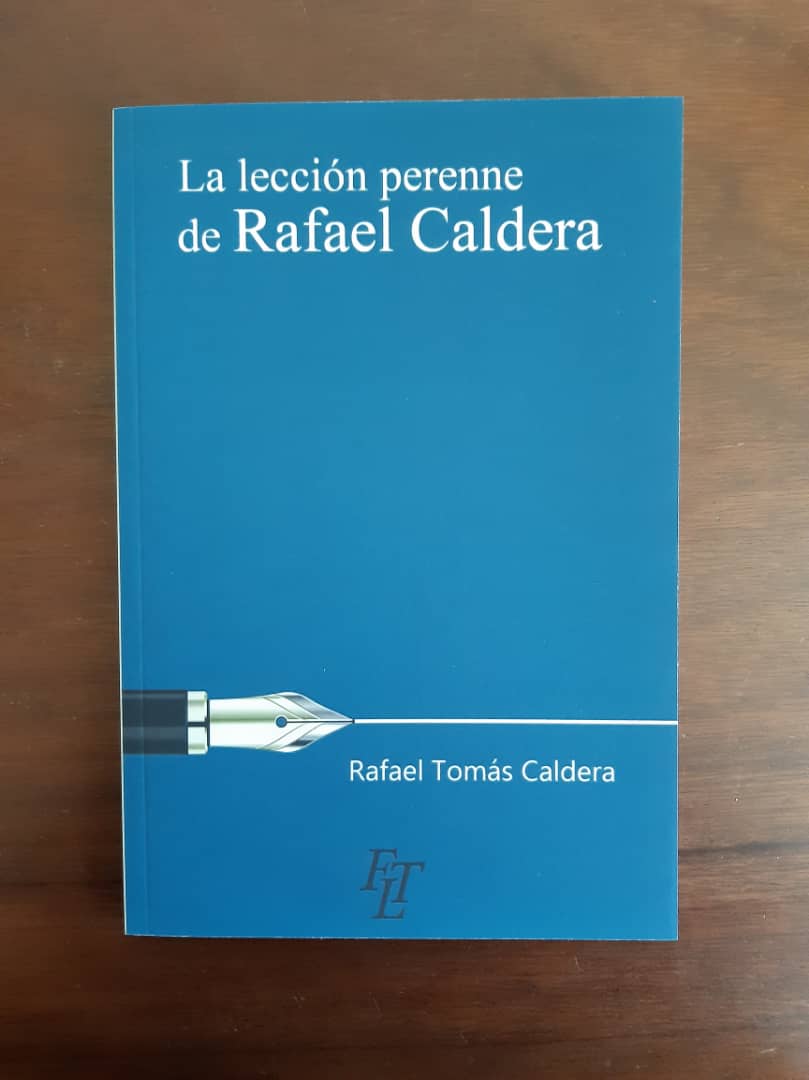
Pero Venezuela ha tenido también una tradición civil, opuesta a la idea de un gendarme necesario. “En el fondo de la voluntad nacional, desnaturalizada por los abusos y tropelías de los ‘gendarmes necesarios’”, escribió el presidente Caldera en su último libro De Carabobo a Punto Fijo, “lat[e] un anhelo de libertad, de dignidad humana, dispuesto a retoñar cada vez que se abr[e] una tenue rendija en la oscuridad de la opresión”. Venezuela siempre ha tenido frente a sus tiranías una tradición civil empeñada en sembrar en el ánimo colectivo “un sentimiento fundamental para conquistar el porvenir: la negación del odio, el propósito de entendimiento, la conciliación indispensable para fundar las bases de una Venezuela mejor”[1] (Cf. pp. 15-18).
Rescatar esta tradición civil, “ese pasado que permanece vigente” (p. 7), aún de manera preconsciente, es el paso más crítico para la reconstrucción de Venezuela pues sólo una nación re-unida en el bien y la justicia puede superar el mal que ha sembrado el régimen totalitario. En efecto, “necesita nuestro país reconciliarse consigo mismo. Restaurar la república. Establecer de nuevo el Estado de derecho. Ello supone una comprensión integral de la democracia, que va más allá de una forma de gobierno con su ritual de votación periódica e implica una forma de vida (p. 127).
El verdadero reto, entonces, consiste en “recuperar los viejos ideales perennes imprescindibles para superar los retrocesos que en tantos ámbitos, materiales y morales, hemos sufrido” (pp. 82-83n112). Necesitamos la historia para edificar el futuro pues es en la historia donde “se nos muestra el ser del hombre, sus posibilidades” (p. 7). Y es que, en definitiva, “la democracia en Venezuela fue posible por la virtud de sus hombres” (p. 60). Por ello, explica el autor, “no podremos retomar esa interrumpida marcha hacia la democracia en nuestro país sin restaurar el temple humano que la hizo posible” (p 53). Evocar la tradición venezolana, “aquello del pasado que, justamente, no ha pasado porque conforma nuestro presente” (94), supone traer a la conciencia “la presencia de esas realizaciones ejemplares—obras, escritos, actitudes, testimonios—que dan sustancia espiritual a la nación y son, por consiguiente, el punto de apoyo para edificar el presente y el porvenir” (p. 94).
“Recordar las acciones y las palabras vivientes de los grandes actores de nuestra historia [e] Ilustrar la conciencia acerca de los valores y actitudes que constituyen la sustancia humana de la república” (p. 111) es el grave compromiso de quienes tienen responsabilidad de liderazgo, tanto en lo político y social, como en la vida intelectual y académica del país. Ello es así pues “el proceso de la vida social exige, para su conducción, la presencia de quienes, por sabiduría propia o aprendida, puedan recordar a los otros el bien, lo justo” (108).
La tiranía que nos gobierna se nutre de “palabras proferidas para encubrir el pensamiento [o] lanzadas al aire para destruir reputaciones y sembrar discordia”. Por ello, la reconstrucción de la patria requiere de “la palabra que convoca los corazones; que conforta el sentimiento colectivo y llama, una vez más, a la edificación del orden de la sociedad en la justicia y la paz” (pp. 114-115). Esta es la palabra que hemos de rescatar del legado de los causahabientes de nuestra tradición civil. Esta, su lección perenne.
[1] De Carabobo a Puntofijo, p. 113





