Un carro accidentado
Con motivo de la Epifanía, Reporte Católico Laico invita a leer este cuento de Reyes de Horacio Biord Castillo

Horacio Biord Castillo:
No tengo mejor manera de elevar mi espíritu y darme ánimos que contemplar la naturaleza. Amo las montañas y sus paisajes, los árboles, las flores, los aromas de la paja y el viento. Me atraen las salientes rocosas de las laderas, las florecillas y helechos que crecen allí, junto al musgo, como desafiando a los precipicios y reafirmando su poder ante el vacío. Me causa una emoción sin límites ver las filas que se superponen, mostrando los picos de las cimas como crestas de guerreros o sacerdotes, caras de ancianas y jóvenes soñadoras, siluetas de animales fabulosos, de elefantes y osos frontinos, hilos indecisos que van y vienen. Parecen cambiar de posición con la perspectiva e intercambiarse máscaras sin cesar. Me encanta contemplar pedazos de nubes sobre las serranías, que se quedan allí como aletargadas entre los cerros y su aliento de tierra, simulando trapos de niebla espesa y muy blanca.
Siempre busco una excusa nimia para ir a esos encuentros de luces y sombras. Ese día, sin embargo, dudé. Tenía que llegar pronto a donde me dirigía. No sabía si tomar el camino que serpentea por entre serranías y valles estrechos y abruptos o uno más corto, de entornos abiertos. Caí en la tentación de sacrificar la rapidez por el placer. El camino siempre provee encantos que parecen alargarlo en dicha y solaz, me dije para convencerme aún más de la bondad de mi elección, y de los minutos adicionales que invertiría.
Manejaba con total abstracción, fusionándome con las vistas que la carretera me iba alternando. Me venían a la mente cuitas y anhelos y los repasaba uno a uno, como si se los contara a las montañas ante el estupor de los valles, que abajo, llenos de sembradíos y quebradas, oirían aquello que no todo el mundo es capaz de oír, sobre todo si se anda con excesiva rapidez y premura. Tras pasar una curva, aparcado bajo unos pinos en cuyas ramas crecían bromelias en flor, sentadas casi sobre barbas de palo que colgaban en paz, estaba un auto con la maleta abierta. Junto al carro un hombre ya entrado en años trataba, o eso pensé, de resolver algún desperfecto.
Era un vehículo de grandes proporciones como ya casi no hay, macizo, de uno de esos modelos que en mi infancia percibía anticuados porque contrastaban con otros de líneas más aerodinámicas. Tenía las piezas y accesorios originales. La carrocería estaba muy limpia y pulida. Relucían sus colores claros y brillantes. Había visto varios carros como ese, pero sobre todo los recordaba en las pocas fotografías que guardaba mi familia de aquella época de vida más rural y escasos automóviles.
El caballero me saludó con amabilidad. “Seguro es una tontería”, le dije más por cortesía o solidaridad que por tener sospechas fundadas de alguna posible causa. “Es una llanta”, me respondió mostrándome con la mirada a un conductor fornido que lo estaba ayudando. Había estacionado la grúa en la que viajaba delante del carro averiado, justo al extremo opuesto de mi auto. “Ya casi terminamos”, dijo el hombre mientras apretaba unas tuercas. No lo había visto al detenerme. Quizá estaba debajo del carro o buscando alguna herramienta en su grúa. Como no tengo conocimientos ni siquiera básicos de mecánica, me alegraba que aquel hombre lo pudiera ayudar. “Usé mi gato, caballero. Es más práctico”, añadió como para evitar reconocer que el del vehículo averiado era muy antiguo o inservible ya.
“Deje mi gato allí. No se preocupe. Yo lo recojo. Ya me ha ayudado mucho”, le dijo el caballero. Mientras lo acompañaba a la grúa, me pareció que le entregaba algo que el hombre sostuvo entre sus dedos. “Todavía hay gente buena en el mundo”, le comenté cuando ya se me acercaba de nuevo. Me miró con gran bondad y asintió. Había estado en muchos lugares, me confesó, y en las circunstancias más desesperadas, siempre, de improviso, como de la nada, de forma totalmente inesperada y sorpresiva, alguien aparecía y lo ayudaba. “Sí, dijo. Todavía hay gente buena en el mundo”. Pensé que sus palabras, de cierta manera, me aludían y traté de estar a la altura, pues había sido el gruero quien resolvió el problema. Sin ofrecerme para ello, bajo protesta de aquel caballero, me puse a recoger el gato y las llaves para colocarlas en el maletero.
Me preguntó si yo vivía por allí y si conocía bien los caminos. Estaba viajando y esperaba no haberse extraviado. Eso no parecía preocuparlo mucho, más bien debió ser una excusa para continuar la conversación. Me contó que, así como de la nada surgía alguien que lo ayudaba, cada vez que se descaminaba algo bueno ocurría en su vida o en su viaje. Eran tantas las equivocaciones que había tenido que con las anécdotas casi se podía escribir un memorial de extravíos. Al preguntarle que hacia dónde se dirigía, me miró con esa placidez de quien disfruta un lugar y sus alrededores, de quien habla de sus afectos más caros y de sus pasatiempos preferidos.
A lo largo de sus años, que completaban varias décadas, había rodado mucho. Los kilómetros eran innúmeros cual estrellas y astros celestes, sin escalas o guarismos de fácil transmisión, como decir llanamente “cientos” o “miles”. Me llenaban de curiosidad los incontables viajes que el caballero había hecho y aquella multiplicidad de paisajes y gentes que seguramente habían deleitado ese ánimo trashumante que disimulaba el semblante bonachón.
Quería ayudarlo de alguna manera, como lo había hecho el gruero, para que me recordara algún día, así surgido de la nada. Me propuse darle indicaciones para que se orientara mejor. Más adelante, le expliqué, estaba el cruce de Quebrada Honda y allí era mejor tomar a la izquierda, pues a la derecha se podría confundir con la confluencia de tantas calles y vías. Yo iba en sentido contrario y no podía decirle que me siguiera; pero por allí no se iba a perder. “Esté pendiente de las señales y los avisos y pregunte”. Un viajero experimentado no debería tener problemas para orientarse, aunque la señalización sea escasa y confusa, añadí probablemente con otras palabras.
El bigote blanco, pulcro y bien cuidado, definidos con precisión sus extremos, resaltaba su sonrisa amable y familiar. Preguntar y leer los rótulos de las carreteras, las indicaciones de cualquier tipo, era costumbre inveterada en él. Me avergoncé de habérselo sugerido y tal vez mi rostro transparentó esos sentimientos, pues de inmediato hizo alusión a la importancia de desplazarse con atención, de ver como si se contemplaran por última vez los detalles de algo no circunstancial ni pasajero, sino que se quiere atesorar para siempre en la memoria. Igual, me comentó con afabilidad, pasa con el cielo, los vientos, la progresión de la luz, la luna. Aunque en las ciudades ya no se les presta atención, hay que mirarlos, sopesarlos, leerlos como pergaminos de grandes proporciones. Colegí que las observaciones celestes debían ser uno de sus mayores pasatiempos. Me hizo recordar a mis mayores que estaban pendientes de qué se podía hacer y dejar de hacer en creciente o en menguante, que se conocían los nombres de tantos astros celestes y sabían si el color del cielo o la dirección del viento, su densidad, anunciaban o no lluvias. La única manera de reconocer los días y las horas que vivimos no es consultar el calendario ni ver el reloj, donde en agonía danzan minutos y segundos, me señaló.
Hubiera querido continuar aquella conversación y hasta sumarme al viaje del caballero, pero debíamos seguir nuestros caminos y llegar a los destinos que nos aguardaban. Yo me había atrasado más de lo esperado. Me apresuré a llevar las herramientas a la maleta del vehículo sin dejar de escuchar otras anécdotas de aquel caballero. La tapa del maletero había caído un poco sin cerrarse del todo. Al abrirla completamente, vi un extraño artefacto, cubierto con una desgastada tela verde que no alcanzaba a cubrir unos lentes. “Puede dejar allí el gato y las llaves”, me dijo. Hubiera querido escudriñar aquel aparato y preguntar para qué servía realmente y por qué lo cargaba como único equipaje.
El caballero debió intuir mi curiosidad y me dijo: “Si uno busca señales en el cielo, debe tener buenos aparejos; aunque a veces también las descubre el corazón”. Nos despedimos y, mientras encendía mi carro, vi por el espejo retrovisor cómo tomaba la carretera y seguía en la dirección opuesta a la mía: yo hacia el oriente, él hacia el occidente. Pegado al vidrio trasero, un anuncio descolorido dejaba ver las figuras de un dromedario, palmeras y pirámides. Debía vender o haber fumado años ha esa marca tan conocida de cigarrillos.-
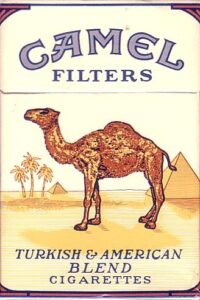
San Antonio de Los Altos, Gulima, enero, 2023
Horacio Biord Castillo
Contacto y comentarios: hbiordrcl@gmail.com





