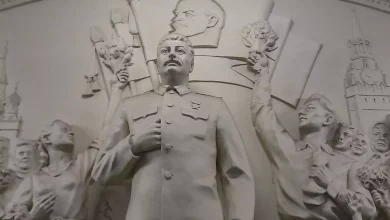Laicidad francesa versus secularismo estadounidense
Cuando los estadounidenses analizan las prohibiciones de la vestimenta religiosa en Francia, deberían recordar el contexto histórico y social más amplio, y que la laicidad sigue siendo una respuesta decididamente francesa a los problemas universales

El 31 de agosto de 2023, el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de Francia emitió una declaración titulada “Respeto de los valores republicanos” ( Respect des Valeurs de la République), prohibiendo a los alumnos llevar la abaya en las escuelas públicas de todo el territorio nacional.
La abaya, también llamada qamis, forma parte de la vestimenta tradicional de Oriente Medio que se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años entre la población musulmana de Francia. A pesar de no ser una prenda religiosa per se, a diferencia, por ejemplo, del velo islámico (hiyab), la declaración estimó que el qamis todavía “manifiesta ostensiblemente una afiliación religiosa” en el contexto francés y, por lo tanto, declaró que “no puede tolerarse” en las escuelas públicas.
Desde entonces, la medida ha sido reivindicada en dos ocasiones por sentencias del Consejo de Estado, el tribunal administrativo de mayor rango de Francia, encargado de resolver los conflictos entre el Estado y sus electores. La aprobación del tribunal se basó en el artículo L-141-5-1 del Código de Educación, materialización de la ya famosa ley del 15 de marzo de 2004, que prohibió cualquier «signo o vestimenta mediante el cual los alumnos manifiesten ostensiblemente una afiliación religiosa».
Además, las encuestas mostraron que la decisión contó con el apoyo de nada menos que el 81% de la población francesa, lo que añadió un carácter plebiscitario a la legalidad. Todo esto podría parecer, a primera vista, nada menos que tiranía para la mentalidad estadounidense común. El lector informado probablemente lo percibiría como una confirmación más de la tendencia antiliberal en el corazón del secularismo francés, mientras que quienes aún no estuvieran familiarizados con la gestión del pluralismo religioso en Francia se sorprenderían ante lo que solo podrían reconocer como una violación de la sagrada libertad de expresar y practicar su religión.
Buscando explicaciones, podrían recordar que, después de todo, la Revolución Francesa estuvo plagada desde el principio de tendencias antirreligiosas; que los comuneros secuestraron y ejecutaron a sacerdotes, al igual que Robespierre guillotinó a los carmelitas; y que el propio Tocqueville opuso a los religiosos, pero «libres e ilustrados» Estados Unidos a una República Francesa amenazada por la «incredulidad» y víctima de la «estupidez y la ignorancia». De hecho, a pesar de que Francia fue uno de los primeros países que, al igual que Estados Unidos, consolidó el secularismo en su constitución, desde finales del siglo XVIII, muchos han percibido y representado esta versión francesa del secularismo como inherentemente opuesta a la concepción estadounidense de la libertad religiosa, tal como se define en la Primera Enmienda.
Durante los últimos tres siglos, aproximadamente, la percepción estadounidense dominante de la laicidad se ha caracterizado por el «anticlericalismo» y el «ateísmo», en los que la hostilidad política y social hacia la religión prevalece sobre la protección y el respeto de la libertad religiosa. De hecho, esta percepción de la Francia revolucionaria como una nación anticlerical y esencialmente atea irritó los escritos de destacados intelectuales y políticos de la época. John Adams, quizás el más conservador de los Padres Fundadores, compartió su cautela sobre la Revolución que se desarrollaba en Francia en una carta al Dr. Price en 1790, confesando que no sabía qué pensar de una república de 30 millones de ateos.
En 1794, Noah Webster condenó lo que percibió como un intento del gobierno revolucionario francés de suprimir la moral religiosa y reemplazarla por un vago y artificial culto a la razón. De igual manera, en Historia del Auge, Progreso y Finalización de la Revolución Americana, unos once años después, Mercy Ottis Warren criticó el espíritu francés de impiedad y la negación de la existencia de Dios. Y durante la campaña para las elecciones presidenciales de 1800, los oponentes de Thomas Jefferson, entre ellos Alexander Hamilton, advirtieron a los votantes sobre un candidato francófilo “decadente, irreligioso e inmoral” que inundaría el país con los “torrentes de ateísmo desatados por la insurrección francesa”. Y la lista podría continuar.
El escepticismo dominante en Estados Unidos en sus inicios respecto a la entonces floreciente y «radical» mezcla francesa de secularismo aún influye en las actitudes hasta el día de hoy. Consideremos, por ejemplo, la indignación que la desafortunada representación de la Última Cena en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París desató en Estados Unidos el verano pasado. Impactante, sí. ¿Pero sorprendente? Recuerdo a amigos estadounidenses prácticamente encogiéndose de hombros con un suspiro de resignación. «Al fin y al cabo, es Francia», dijeron todos, como si fuera de esperar. El cliché de la «república de los 30 millones de ateos» sigue vigente.
Como argumenta Amandine Barb en Incompréhensions transatlantiques: le discurso américain sur la laïcité française (2014), la laicidad ha funcionado históricamente como un contramodelo del secularismo estadounidense, arrojando luz simultáneamente sobre las singularidades y fragilidades del enfoque estadounidense respecto a la relación entre la Iglesia y el Estado. Y si bien sus mecanismos e implicaciones internas han evolucionado significativamente desde la toma de la Bastilla, en materia de secularismo y libertad religiosa, Francia sigue siendo hasta el día de hoy ese «Otro» por excelencia a través del cual el «yo» se reafirma con mayor fuerza.
¿Qué tiene, entonces, la concepción francesa del secularismo que resulta tan peculiar para la mentalidad estadounidense? En primer lugar, «secular» (o más exactamente, «laïque») se menciona en el primer artículo de la Constitución francesa del 4 de octubre de 1958 como una de las características definitorias de la Quinta República, junto con «indivisible», «democrático» y «social». Cabe destacar una diferencia sutil, pero fundamental, con respecto a la formulación de la Carta de Derechos: si bien la Primera Enmienda prohíbe efectivamente el establecimiento de una religión estatal y protege la libertad religiosa, el artículo no define explícitamente a Estados Unidos como una república secular ni establece el secularismo como rasgo característico central.
En consecuencia, debatir sobre el secularismo implica mucho más para los franceses que simplemente debatir una política específica o un principio político organizativo: en el contexto francés, es uno de los elementos fundamentales de la identidad política francesa. Institucionalmente, esto se traduce en el reconocimiento de la laicidad, tal como se define en la ley seminal del 9 de diciembre de 1905 sobre la separación de la Iglesia y el Estado, como principio de valor constitucional, situándola en la cúspide de la jerarquía jurídica dentro del sistema francés.
Por lo tanto, la yuxtaposición de los términos «laico» e «indivisible» no debe tomarse a la ligera: significa que, para los franceses, abandonar la laicidad sería, en cierto sentido, equivalente en magnitud a perder Normandía.
En segundo lugar, el enfoque francés sobre la relación entre la Iglesia y el Estado difiere esencialmente del estadounidense, tanto en su contenido como en su alcance. La laicidad va mucho más allá de la mera separación de las instituciones políticas y religiosas. Si bien en Estados Unidos el Estado está legalmente obligado a mantener una actitud de neutralidad respecto a la religión, su presencia y expresión abierta en la esfera pública se acepta, si no se fomenta, como salvaguardia de la democracia, la tolerancia y la vitalidad cívica.
En la concepción estadounidense, la virtud cívica y la religiosa pueden considerarse como dos pilares separados de un mismo edificio nacional, cada uno necesario para evitar el desmoronamiento de toda la estructura. En contraste, la concepción francesa se asemeja a dos edificios separados, uno junto al otro, sin pasillos que los comuniquen, de modo que entrar en uno de ellos implica necesariamente salir del otro. Consiste en el establecimiento de una especie de perímetro de seguridad, de una distancia mínima entre lo político y lo religioso. «Quiero lo que querían nuestros antepasados… el Estado en su casa y la Iglesia en la suya», escribió Víctor Hugo.
Este “distanciamiento” entre la vida cívica y la vida religiosa se manifiesta en el imperativo de una estricta división de las esferas privada y pública, confinándose la expresión religiosa a los límites de la primera. ¿Significa eso que, en Francia, uno puede usar una cruz, una kipá o un hiyab en casa, pero debe quitárselos tan pronto como salga al supermercado? No exactamente. Aristide Briand, prominente figura política francesa y uno de los «padres» de la ley de 1905, se opuso a tal prohibición rotunda y recordó a todos que la neutralidad del estado implica que no hay distinción entre prendas «religiosas» y «no religiosas». Se dice que bromeó diciendo que si alguien deseaba «vestirse elegantemente» usando la túnica de un fraile mientras caminaba por la calle, el estado no se lo prohibiría.
En consecuencia, lejos de prohibirlo, la ley de 1905 no menciona explícitamente la vestimenta religiosa. Esto permite aclarar otra cuestión que enfrenta el principio de laicidad: la de los límites siempre cambiantes de la esfera pública. Si bien la interpretación temprana de la ley de 1905 limitaba la obligación de neutralidad al Estado y sus representantes, Francia ha asistido a una ampliación continua de los espacios públicos en los que se aplica esta obligación, incluidos, por ejemplo, las escuelas públicas, transformadas en “santuarios” en los que los alumnos deben ser preservados de cualquier tipo de influencia religiosa.
¿Podría, entonces, justificarse la protesta estadounidense contra el modelo francés y su “iliberalismo radical”, debidamente considerado? Entendido, ciertamente. Justificado, menos. Según el académico francés Patrick Weil, la laicidad es “ante todo la libertad de creer o no creer sin presión exógena”. Sin embargo, para que estos criterios se realicen, la esfera pública debe ser una donde los individuos sean percibidos y tratados puramente como “ciudadanos”, y donde el ejercicio de la religión debe limitarse para no impedir el derecho de los demás a vivir la vida que elijan en completa libertad, incluida la influencia religiosa. El diputado francés Jean Jaurès no dijo lo contrario cuando elogió la laicidad en un artículo en el periódico La Dépêche en 1889, exaltándola como “esa libertad viva que no rechaza ningún problema ni se niega ninguna altura”.
En Francia, la protección de la ley se extiende más allá de la mera libertad de conciencia en sentido positivo. Más bien, la libertad de ejercer la propia religión encuentra sus límites en la interpretación negativa de la libertad de conciencia, manifiesta en la consagración explícita del derecho a » no creer». En consecuencia, el artículo 31 de la ley de 1905 prevé las mismas penas para quienes impidan a alguien creer o practicar una religión, así como para quienes la obliguen a hacerlo.
Una controversia temprana ilustra contundentemente este último punto: tras la aprobación de la ley de 1905, los ateos de las comunas francesas se quejaron de que no querían oír las campanas de las iglesias sonar todo el día, lo que llevó a los alcaldes a llegar a acuerdos con la población católica local para que las tocaran en ocasiones específicas y así conciliar la libertad de estos últimos de ejercer su religión con la libertad de los primeros de sentirse seguros en su ausencia.
El principio, en esencia, y por paradójico que parezca, sigue siendo fundamentalmente liberal. Al prohibir los pañuelos y las abayas en las escuelas públicas, la República, por citar las palabras de Weil, libera a las personas de la “trampa” del “único lugar donde se sienten en casa, la casa de una fe”, y las hace entrar en “el espacio de la ciudadanía”. Ahí vienen los dos edificios. Por lo tanto, al considerar cuestiones como las prohibiciones de vestimenta religiosa desde el otro lado del Atlántico, debemos comenzar recordando que la laicidad sigue siendo una respuesta decididamente francesa a problemas universales y no puede comprenderse plenamente ni investigarse con sinceridad haciendo abstracción del contexto histórico, político y social en el que se formuló originalmente.
Francia, desde la Revolución, ha estado esencialmente luchando contra el recuerdo inquietante de la colaboración de la religión mayoritaria históricamente católica con el «opresor» e «ilegítimo» Antiguo Régimen . Pero aun así, cabría preguntarse, ¿por qué no seguir el mismo camino que Estados Unidos y adoptar un enfoque liberal-pluralista? ¿Por qué esta necesidad, hasta el día de hoy, de restringir la religión a la esfera privada y disociarla por completo de la vida cívica?
Quizás en parte porque las Colonias eran aún una nación en ciernes, una terra nullius política con puntos de partida tan numerosos como los barcos que llegaban y los idiomas que se hablaban en sus costas, y un horizonte tan vasto que podía albergar cualquier aspiración.
Todo estaba aún por hacer, y no había palacios que tomar, jardines que reutilizar, ni edificios gubernamentales que simplemente entrar y redecorar. Los revolucionarios franceses, en cierto sentido, eran herederos de un pasado demasiado pesado para que se libraran por completo de él, y prisioneros de un espacio cuyos límites eran demasiado rígidos para moverlos, por mucho que lo intentaran. Mientras Estados Unidos avanzaba resueltamente hacia lo que podría ser, Francia quería prevenir lo que había sido para escapar del pasado.-
Josef Nasr (ZENIT Noticias – Acton Institute / USA, 28.03.2025)