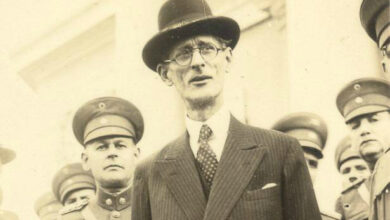Cuando el saber incomoda al poder
Pero hay algo aún más alarmante: en la actual ofensiva contra las universidades no solo hay censura, sino también un claro deterioro del aprecio por la verdad. Ya no importa lo que demuestre la ciencia, lo que confirme la historia o lo que establezca el derecho: si contradice mis creencias o intereses, se descarta

Las universidades en Estados Unidos son parte fundamental e indivisible de la historia del país. No solo forman a las élites nacionales y extranjeras, sino que también proyectan los valores, intereses y narrativa global de Estados Unidos a través de la ciencia, la cultura y la tecnología. En otras palabras, son piezas clave e inseparables de la historia del país.
Desde sus orígenes coloniales hasta el siglo XXI, las universidades han trascendido su rol original como centros de enseñanza. Muchas de ellas han sido verdaderos laboratorios de ideas, bastiones de libertad, motores de movilidad social y escenarios fundamentales en la lucha por los derechos civiles. Hoy, sin embargo, esas mismas universidades se encuentran en el centro de una tormenta política.
El enfrentamiento entre Donald Trump y la educación superior se ha convertido en una de las expresiones más visibles y preocupantes de la actual guerra cultural que atraviesa la nación. Si bien este conflicto no comenzó con Trump, fue durante su primer mandato cuando adquirió un tono frontal, sistemático y profundamente ideológico. En múltiples ocasiones, arremetió contra las universidades acusándolas de adoctrinar a los jóvenes, de censurar voces conservadoras y de traicionar los valores tradicionales del país. Se consolidó así una visión política que desconfía del conocimiento, de la ciencia y del pensamiento crítico. Una visión que privilegia la obediencia sobre la duda, el dogma sobre la pregunta, el grito sobre el argumento.
La tensión entre el poder político y las universidades no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos; se manifiesta en diversas partes del mundo. Las instituciones de educación superior, por su naturaleza crítica y reflexiva, representan espacios incómodos para aquellos gobiernos que prefieren el control ideológico al debate abierto. Desde Turquía hasta Hungría, desde China hasta Nicaragua, numerosos regímenes han identificado a las universidades como focos de resistencia intelectual y social, recurriendo al recorte presupuestario, la persecución académica o reformas que debilitan su autonomía como mecanismos de silenciamiento.
En América Latina, esta confrontación adquiere rasgos especialmente intensos. En lugar de promover el pensamiento libre y el respeto por los derechos civiles, algunos gobiernos han optado por alentar una adhesión incondicional a causas políticas profundamente polarizantes. En estos contextos, se penaliza la duda, se margina la crítica y se desestima el conocimiento cuando no se ajusta a las necesidades del poder. Las universidades públicas, que deberían ser orgullo nacional, se ven sometidas a campañas de desprestigio, abandono financiero o intentos de alineamiento ideológico. El mensaje implícito parece ser: no se requiere una ciudadanía pensante, sino una masa obediente que respalde sin reservas los discursos dominantes. Y eso representa, sin duda, una de las mayores amenazas para cualquier democracia.
Hoy, en el segundo mandato del presidente Donald Trump, esa confrontación ha escalado. Desde el gobierno federal y varios gobiernos estatales, se han promovido iniciativas que restringen la enseñanza de ciertos contenidos, se han cerrado departamentos dedicados a estudios críticos, y se ha reducido el financiamiento a universidades que no coinciden con determinadas posturas ideológicas. En algunos casos, se ha sancionado a administraciones universitarias por permitir protestas estudiantiles, como si el ejercicio de la libertad de expresión dependiera de su conveniencia política, en vez de ser un derecho constitucionalmente garantizado.
Me pregunto: ¿cuál podría ser el resultado de este escenario? Imagino universidades cada vez más presionadas, divididas, temerosas. Profesores que optan por la autocensura. Estudiantes que callan por precaución. Y una sociedad que empieza a desconfiar de sus propios centros de saber. Nada de esto es casual: erosionar la credibilidad de las universidades es debilitar uno de los últimos espacios donde todavía se piensa, se discute y se construyen alternativas más allá del partidismo.
Al mismo tiempo, surgen otras preguntas que les dejo a ustedes, amigos lectores: ¿Hacia dónde nos dirigimos si dejamos que los adversarios del pensamiento crítico dicten las políticas educativas? ¿Qué tipo de país se estaría construyendo si se le da la espalda a la ciencia, a la historia, a la filosofía y al arte? ¿Cómo se enfrentarán los desafíos del siglo XXI —como la inteligencia artificial, la crisis climática o las tensiones geopolíticas— si despreciamos a quienes dedican su vida a entender el mundo en profundidad?
Es cierto que la educación superior no está exenta de fallas, pero sigue siendo una de las herramientas más poderosas para avanzar hacia una sociedad más justa, libre y consciente. Silenciarla, someterla o moldearla al antojo del poder es, en última instancia, una expresión de temor: temor a las ideas, a las preguntas, al cambio.
Tengo la impresión de que, más allá de los titulares y de las medidas ejecutivas, lo que está en juego en este enfrentamiento entre el pensamiento asociado al movimiento MAGA y las universidades estadounidenses es una cuestión de civilización. No se trata únicamente de cancelar cursos o cerrar departamentos; se trata de redefinir el vínculo entre el poder y el saber. Y esa es una discusión que toca las raíces mismas de la filosofía política occidental.
Sócrates enseñaba en las plazas no porque tuviera un programa escolar, sino porque creía que la pregunta era el núcleo de la dignidad humana. Por eso incomodaba, cuestionaba, y no aceptaba verdades sin ser examinadas. Fue precisamente por ese compromiso que lo condenaron. Atacar a las universidades no es solo atacar a una institución: es poner en entredicho el derecho del ser humano a comprender, a cuestionar y a transformar la realidad que lo rodea. Es, en el fondo, una manera de decirle al ciudadano: “no pienses demasiado”, porque pensar puede volverte incómodo, disidente, incluso libre.
No es casual que los regímenes autoritarios, sin importar su signo ideológico, empiecen por controlar la educación. En pleno siglo XXI, resulta inquietante observar cómo incluso en democracias formales el populismo autoritario intenta moldear las universidades a su imagen, eliminando la diversidad, sofocando la duda, y promoviendo una pedagogía del miedo.
Pero hay algo aún más alarmante: en la actual ofensiva contra las universidades no solo hay censura, sino también un claro deterioro del aprecio por la verdad. Ya no importa lo que demuestre la ciencia, lo que confirme la historia o lo que establezca el derecho: si contradice mis creencias o intereses, se descarta. Así se construye una subjetividad impermeable a los hechos, dispuesta a vivir en burbujas de certezas prefabricadas.
Esa postura tiene consecuencias devastadoras, no solo para la educación, sino para la democracia misma. Porque esta necesita ciudadanos capaces de distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre la evidencia y la manipulación, entre la crítica legítima y el odio disfrazado de argumento. Sin pensamiento crítico, la ciudadanía se reduce a obediencia o histeria. Y sin ciudadanos reflexivos, la democracia corre el riesgo de transformarse en espectáculo.
Se podrán censurar cursos, despedir profesores, clausurar departamentos. Pero no se puede erradicar la inquietud humana por comprender. Esa fuerza es más antigua que cualquier decreto, más profunda que cualquier ideología. Mientras exista alguien dispuesto a hacerse preguntas, a leer a contracorriente, a enseñar con pasión y compromiso, la universidad seguirá viva. Y con ella, la esperanza de una sociedad más justa.-
Luis Velásquez