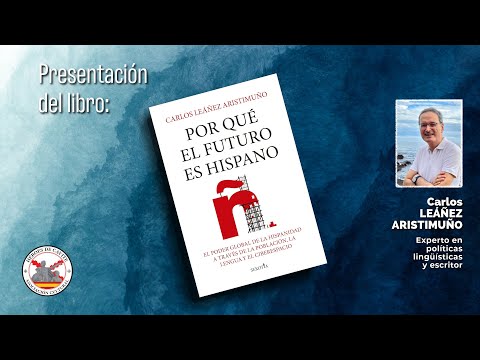«Por qué el futuro es hispano»: estrategia hacia la «rebelión hispanista» y su uso del poder global
Leáñez Aristimuño se consagra con una esperada obra que hace de la fe y trascendencia su combustible

Dentro del creciente y vibrante auge del hispanismo y de los planteamientos de una mayor o menor cohesión de la hispanidad, abundan hojas de ruta grandilocuentes que carecen de una base sólida o de una efectividad real. No es el caso de Carlos Leáñez Aristimuño. Su reciente ensayo en torno al “poder global de la hispanidad” (Sekotia) es la obra que el hispanismo necesitaba y esperaba.
En ella, el lingüista venezolano afincado en España no duda si la hispanidad tendrá o no algún papel en el futuro. Lo da por sentado. Tanto es así que sentencia de forma afirmativa que el mundo hispánico será de nuevo “potencia global” gracias a tres elementos, lengua, demografía y ciberespacio. Lo que hace Aristimuño es, simple y llanamente, explicar el por qué de esa realidad.
Bajo el título de Por qué el futuro es hispano, Aristimuño también plasma en su obra otra particularidad propia como es la de una cultivada esperanza que solo podría provenir de una cosmovisión determinada por la fe.
Hace unos meses, el divulgador y experto Juan Miguel Zunzunegui remarcaba en Religión en Libertad la importancia “crucial” de contar con una “agenda y estrategia” para consolidar y mantener el auge y dirección del movimiento hispanista, y Por qué el futuro es hispano parece ser una clara respuesta a esta demanda.
Lejos de caer en la nostalgia y limitarse a añorar el pasado, el lingüista y escritor mira a un futuro para el que ofrece un detallado plan de acción que parece ser el eje vertebrador de la publicación. Un libro que no se limita a grandes sentencias que ocupen titulares y que tampoco pretende despertar, en sus propias palabras, “los aplausos de capillas de afines”. Tanto es así que es de los pocos escritos contemporáneos hispanistas, si no el único destacado, que se atreve a hablar de los errores del hispanismo, las amenazas que lo asolan, y de asumir de forma positiva una sana autocrítica para enmendar desaciertos y poder mirar, precisamente, a ese futuro hispano.
A la conquista del relato… y del futuro
Un futuro que, aunque posible, debe ser según él conquistado y perseguido.
En primer lugar, mediante uno de los primeros y más importantes puntos de la estrategia por él definida como es recuperar los “grandes relatos cohesionadores” que se encuentran en la misma historia y esencia de la hispanidad. Relatos que habrían sido víctimas de una “desactivación propulsada por las modas intelectuales disolventes, atomizadoras y cada vez más opresivas que prevalecen en Occidente -la cancelación, la corrección o el movimiento woke-” y que “dificultan la erección de un gran relato vertebrador hispano”.
Lo cierto es que tanto este libro como el discurso de otros pensadores que él mismo cita -Roca Barea, Gullo, Lons, Sagarra…- son, en cierta manera, la cristalización de ese primer punto de la estrategia planteada por Leáñez. Con ellos, el relato negrolegendario asiste a una crisis que está permitiendo rescatar la verdadera historia de España. Pero no es suficiente. Para Leáñez, no basta con enfrentar la leyenda negra. “Necesitamos, podemos y debemos rescatar” un relato que nos devuelva a una talla global. Y hacerlo con vistas al futuro, “inspirador” y sin nostalgias, pero sabiendo que, de no hacerlo, el hispanismo “naufragará en el siglo XXI”.
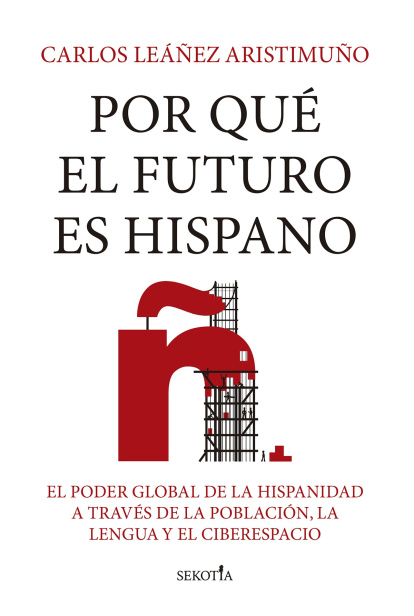
«Por qué el futuro es hispano» (Sekotia), de Carlos Leáñez Aristimuño.
El combustible de la hispanidad
Y eso da paso a otro de los puntos clave de su estrategia propuesta: el de elaborar un relato basado en tres factores que considera “clave”, cruciales, como son “la trascendencia, la pertenencia y la adaptabilidad”.
Hablando del primero de esos factores, lo define a este medio como “un tesoro que ofrecer al mundo”, el ser “una cultura de base católica” con una fe que “ya impregnaba a los castellanos que llegaron a América en el siglo XVI” y que “puso en funcionamiento Isabel la Católica”.
“Han existido otros pueblos católicos, pero no tan comprometidos con la fe como lo estuvieron los Reyes Católicos. Isabel se trasladó al Nuevo Testamento, veía a un propio en el ajeno e igualdad en la alteridad”, afirma a ReL.
El escritor no imagina “algo más rotundamente avanzado y espiritual” que la cultura hispana o el “combustible” de creer que la gracia de Dios se extiende a los hombres y que “el hombre es libre o no de estrechar la mano que Dios le ofrece.
“Eso precede y es superior a cualquier derecho humano promulgado por cualquier asamblea y está en nuestra cultura”, asegura. Por eso, “volver a la escena mundial es fundamental, porque esos valores son esenciales y los hispanos estamos aún impregnados de ellos”.
Junto a la profesión de esa fe común que guiaba y orientaba las acciones de un imperio, Aristimuño completa la receta de su “combustible de la hispanidad” con otros dos ingredientes que deben impregnar el relato a construir: “La pertenencia a un credo y el servir a una Corona proporcionaba orgullo e identidad”, mientras que “la adaptabilidad proveía parámetros idóneos a los tiempos y lugares específicos”. Todo ello, agrega, “generó una mezcla única de potencia que permitió avances gigantescos, y nada menos que la fundación de un pueblo”.

Carlos Leáñez Aristimuño, autor de «Por qué el futuro es hispano» (Sekotia) y participante de «Hispanoamérica. Canto de vida y esperanza», de José Luis López-Linares.
La rebelión hispanista, trinchera de la batalla cultural
Solo una vez sentadas las bases del relato podrá materializarse el siguiente punto de la hoja de ruta hispana como es librar “una batalla cultural que ha de ser dada” frente a los relatos inhabilitantes de lo woke y la leyenda negra.
Haciéndolo, explica, será posible “recuperar la autoconfianza” mediante la apreciación justa de lo hispánico. Autoconfianza que debe llegar al hispano de a pie y no solo a entusiastas, aficionados o a los círculos académicos.
Además, Aristimuño parece negarse a emplear términos que no responden a la realidad hispana. Aunque el de “batalla cultural” se use como epígrafe, el escritor sobrepone y acuña el más específico de “rebelión hispanista”.
Con este, el venezolano aborda “un movimiento espontáneo, independiente de factores estructurados de poder, que rompe el imperante clima de mentiras, omisiones y exageraciones que mantiene maniatado al gigante hispano. Una honda de hartazgo ante la autonegación inhabilitante”, integrada por “personas de todo tipo” cuyas conclusiones destruyen ese “relato dominante”: “No cabe en forma alguna avergonzarnos o sentirnos culpables de tener ascendencia hispánica. Comienza así el quebrantamiento de la hegemónica leyenda negra, artefacto de la guerra cultural activo desde el siglo XVI, cuya propaganda terminamos inauditamente interiorizando”.
Primera ola de la rebelión: demostración rigurosa de lo falso
En la hoja de ruta de Aristimuño, la “primera ola de la rebelión” que llevaría al “futuro hispano” tendría un marcado hito en la publicación de Imperiofobia y leyenda negra (Siruela) de María Elvira Roca Barea. Un episodio que rescató y revivió publicaciones previas, potenció otras nuevas y que, en resumen, habría dado lugar a la posibilidad de “armarse de pruebas irrefutables para no ser automática y exitosamente proscritos”.
Segunda ola de la rebelión: mostrar prodigios
La segunda ola de la rebelión hispanista vendría marcada por Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. Un documental de José Luis López-Linares estrenado en abril de 2024 y en el que una mayoría de voces hispanas especializadas muestran al espectador “la riqueza de toda índole creada por los hispanos en el nuevo continente”. Una “revelación” aplicable a otras obras por la que, quien bebe de ellas, comprende que “esos tiempos no fueron de oprobio” sino “nuestra cima”, y de los que “podemos legítimamente devengar orgullo”.
A raíz de los documentales y libros surgidos en esta segunda ola, se produce una “anagnórisis” por la que “el avergonzado español y el dolido hispanoamericano” descubren atónitos que “los castellanos que desembarcaron en América no construyeron un monolito depredador”; sino que “entregaron fervorosamente su Dios, mezclaron apasionadamente su sangre, acabaron con la antropofagia, sembraron el territorio de ciudades y produjeron belleza”.
Tercera ola de la rebelión: inicios del uso del trinomio del poder
La “desintoxicación” generada por la anagnórisis hispana ha dado lugar a una “tercera ola” que no solo se encontraría en pleno desarrollo, sino que ya tiene a juicio de Aristimuño una “incidencia concreta en la dinámica del poder”. Se trata de un proceso que pasa por aprovechar el trinomio de las grandes masas demográficas de la órbita hispana sumada al ciberterritorio -internet permite intercambios a la gran comunidad hispana al margen de su separación geográfica- y a la incidencia de la lengua española, uno de los grandes pilares de Por qué el futuro es hispano y que, según Aristimuño y su especialización como lingüista, será una de las “megalenguas” del futuro, ya de las más digitalizadas en el “continente digital”.
A raíz de los más de 500 millones de hispanohablantes, Aristimuño observa cómo se dan unos intercambios que generan, a su vez, “una nueva realidad panhispánica que, con el tiempo, terminará por crear un tejido institucional en el mundo físico que nos irá cohesionando cada vez más”.
Más allá del español como tal, observa que “el verdadero corazón” de esta tercera ola reside en quienes llevan a cabo un “aprovechamiento constante” de ese trinomio, y que “sembrando discursos, imágenes y músicas” abren cada vez más perspectivas de futuro, como hace la Asociación Héroes de Cavite con su presencia panhispánica.
Cuarta ola de la rebelión: coordinación para el uso del poder
En cuarto lugar, y a la espera de la gestación de un “escalón superior”, Aristimuño evoca una cuarta ola que “apenas despunta”, y que pasaría por “organizar desde la sociedad civil a aquellos que realizan un aprovechamiento del trinomio” para alcanzar “objetivos concretos y benéficos para la comunidad hispanohablante a nivel mundial”. De entre algunos ejemplos “sencillos” y susceptibles de ser ampliados en una hipotética quinta ola, Aristimuño enumera exigir a X el uso de la “ñ” en los nombres de usuario, la sustitución de “anglicismos” por adaptaciones o términos hispanos. También propone otros de mayor dificultad como la obtención del estatus de lengua de trabajo para el español en la ONU y la UE o “metas francamente ambiciosas” como exigir ante las entidades políticas hispanas la libre circulación de hispanos en los países comunes”.
“Dejo a la interpretación del lector lo que ocurriría de subir un escalón más”, agrega el autor de Por qué el futuro es hispano. –