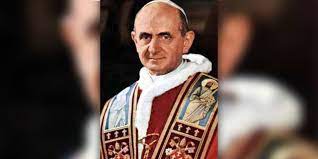Sánchez Cañizares, físico y teólogo: en el Universo hay causas no reducibles a la causalidad física
Acaba de publicar «Cómo actúa el espíritu en el mundo»

Javier Sánchez Cañizares, sacerdote, físico y teólogo, miembro de la Sociedad de Científicos Católicos:
Javier Sánchez Cañizares (Córdoba, 1970), sacerdote, es doctor en Física y en Teología e investigador del Grupo Mente-Cerebro de la Universidad de Navarra, y fue galardonado en 2018 con el Premio Razón Abierta que otorga la Universidad Francisco de Vitoria.
Acaba de publicar Cómo actúa el espíritu en el mundo (Encuentro), un ensayo sobre Dios y el alma en el contexto de la ciencia contemporánea.
-Como doctor en Física y Teología, y con su trayectoria en el diálogo entre ciencia y fe, ¿qué lo motivó a escribir este libro? ¿Cómo espera que su propuesta desafíe los patrones establecidos en la narrativa científica moderna?
-A lo largo de estos años he ido constatando una creciente divergencia entre los lenguajes que empleamos en el discurso religioso y en el discurso científico. Como creyente, siempre me ha preocupado hacer entender lo que ofrece el cristianismo para quien pertenece a otra tradición cultural. La cuestión no es simplemente convertir al que no cree o rezar para que Dios le otorgue el don de la fe. En mi opinión hay una cuestión previa: que toda persona pueda entender el mensaje que se le ofrece en toda su integridad. Solo entonces alguien no creyente podrá abrirse al asentimiento religioso.
»La cuestión es que la ciencia tiene también su lenguaje y creo que los creyentes, en general, y la reflexión teológica, en particular, no hemos hecho mucho esfuerzo por traducir el mensaje de la fe a un lenguaje compatible con la visión científica.
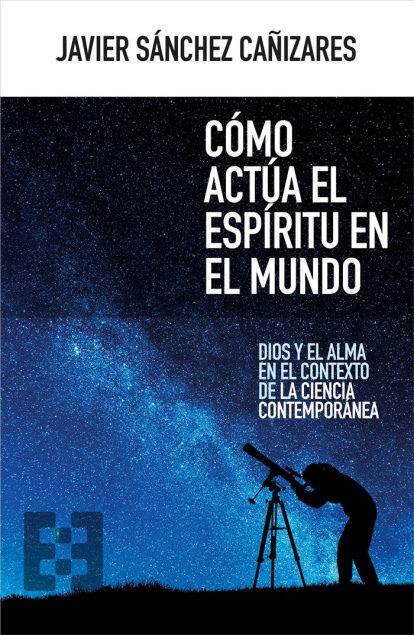
ediciones encuentro
- Javier Sánchez Cañizares, ‘Cómo actúa el espíritu en el mundo‘ (Encuentro).
»Como se recuerda en el libro, Benedicto XVI nos invitaba hace unos años a traducir la teología y la fe al lenguaje actual y a volver a proporcionar a las personas posibilidades representativas. Esas palabras me han inspirado enormemente para intentar realizar esa tarea desde una perspectiva amigable y comprensible para la ciencia.
»Y creo que es una perspectiva en la que también se reconocerían los fundadores de la ciencia moderna.
-En el libro menciona que la ciencia contemporánea ha cerrado la puerta a lo inmaterial, pero que los avances actuales pueden reabrirla. ¿Qué ejemplos concretos ofrece en el libro para ilustrar este cambio de paradigma y cómo pueden resonar con creyentes y no creyentes?
-Más que la ciencia contemporánea, es la cosmovisión mecanicista asociada al nacimiento de la ciencia moderna la que ha cerrado la puerta a admitir la existencia de una causalidad inmaterial en el mundo. Eso se explica en la primera parte del libro. Para entendernos, el mecanicismo se corresponde con la idea de fondo de que todos los procesos del universo están perfectamente determinados, como lo están los movimientos de las bolas de billar que chocan entre sí sobre una superficie pulida.
»Pero precisamente esta cosmovisión cambia con la aparición de la termodinámica, la mecánica cuántica o la concepción evolutiva de la biología. En el universo se dan auténticas novedades porque no todo está determinado desde el principio. La naturaleza se va autodeterminando en las diversas escalas físicas y esa autodeterminación abre la puerta, a su vez, a otras novedades: aparecen nuevos grados de libertad.
»En concreto, me gustaría mencionar como ejemplos:
- la direccionalidad que estamos descubriendo en los sistemas disipativos, fuera del equilibrio termodinámico,
- el problema de la medida en mecánica cuántica o
- la transformación de las correlaciones físicas en información que llevan a cabo los seres vivos.
Todo ello apunta al fracaso de la concepción mecanicista y la apertura a una comprensión de la naturaleza donde se dan, continuamente, selecciones concretas de solo algunas de las muchas dinámicas posibles para cada sistema. Pero precisamente, aunque se manifieste en procesos físicos, toda selección supone una causalidad que no es reducible a la mera causalidad física.
-La relación entre Dios, el alma y el contexto científico plantea preguntas fundamentales sobre el significado de la existencia del mal. Desde su perspectiva, ¿qué aportes teológicos y científicos propone para abordar este problema que inquieta tanto a creyentes como a investigadores?
-La presencia del mal en el mundo es un enigma tanto para el creyente como para el no creyente. El creyente ha de enfrentarse a la pregunta de por qué un Dios bueno y todopoderoso permite que aparezca el mal. Pero el no creyente, en la medida en que abraza una cosmovisión mecanicista y determinista, ha de enfrentarse con la paradoja de que el mal no debería ser más que una ilusión de nuestro conocimiento, un epifenómeno sin influencia causal alguna.
»Si aceptamos una cosmovisión en la que el universo va pasando por distintas determinaciones e indeterminaciones en todos los niveles, el mal aparece como un tipo de indeterminación especialmente inesperada o irracional para quien lo contempla. Por eso nos choca tanto, hasta el punto de hacernos dudar de la bondad o de la racionalidad de la creación.
»La buena noticia para el creyente es que, como indeterminación, todo mal es real pero precario, y está destinado a ser absorbido en la determinación última y escatológica que esperamos al final de los tiempos, cuando, como dice San Pablo, Dios sea todo en todos. Esto no tendría sentido para el mecanicismo o el determinismo absoluto, pero resulta muy compatible con una visión abierta y dinámica del universo en donde se suceden procesos de indeterminaciones y determinaciones parciales.
-El modelo que traza sobre cómo actúa el espíritu en el mundo busca conectar ciencia y fe de manera novedosa. ¿Qué lugar ocupa la trascendencia en este modelo y cómo puede ser comprendida desde una mentalidad científica contemporánea?
-A lo largo del libro defiendo, a veces quizás con vehemencia, el valor de la ciencia y del conocimiento científico como una de las mayores aventuras en las que se puede embarcar el ser humano. Como apasionado de la ciencia, procuro mostrar que se hace un flaco favor a la verdad cuando se encierra a la ciencia en un cuadro metodológico para que no moleste demasiado. Quizás sorprenda a algunos, pero la ciencia se interesa por toda la realidad, no solamente la material y cuantificable. Por eso el diálogo y la interacción con la filosofía y, por supuesto, con la religión, resulta natural e ineludible.
»Ahora bien, también intento mostrar, tanto en el capítulo epistemológico central como en los capítulos de la segunda parte del libro, que la ciencia, como actividad humana, no construye el edificio de su conocimiento desde cero. Tiene unos presupuestos de los que parte para particularizar los modelos de sus mejores teorías, de forma que estos modelos se adecuen a los procesos naturales que realmente observamos. Dicho de otra manera: la ciencia necesita partir de algo dado. No puede predecirlo todo. En ese sentido, ha de reconocer que en la naturaleza se da una selección de procesos: no ocurren todas las posibilidades. La ciencia ha de aceptar estos procesos como datos y no simplemente como deducibles a partir del formalismo científico.
»Aceptar lo dado en la naturaleza es un recordatorio de que, como dirían Von Weizsäcker y Heisenberg, la naturaleza es siempre anterior a la ciencia que la estudia. Por eso la naturaleza misma y sus procesos pueden ser considerados por el creyente como un don, algo dado gratuitamente: el don de un Dios creador que no es extraño a una creación que se despliega temporalmente a través de sucesivas determinaciones e indeterminaciones, y que asegura que lo que realmente son las cosas, su determinación definitiva, solo se alcanza al final de los tiempos.
-Su trayectoria como investigador y docente lo posiciona como un puente entre distintos mundos: ciencia, razón y fe. ¿Cómo espera que su libro impacte en la formación académica y espiritual de quienes buscan integrar estas dimensiones en su vida?
-Este libro no trata de demostrar la existencia de Dios o del alma como principios causales inmateriales. No se enmarca en la línea de algunos libros que han aparecido en los últimos años y tratan de llegar a Dios a partir de la ciencia: algo respetable pero, en mi opinión, extraordinariamente controvertido.
»La obra que presento está sobre todo dirigida a creyentes que quieran dar razón de su esperanza en un lenguaje universalmente aceptado: el lenguaje de la ciencia. Obviamente, se trata de una propuesta que no puede ser definitiva y en la que muchos encontrarán puntos oscuros o incluso errores. Pero esta propuesta supone ya una ganancia si consigue despertar la inquietud por hacer comprensible la fe en aquellos creyentes que valoran, respetan y manejan el lenguaje científico. En ese sentido, creo que puede ayudar a desarrollar la unidad de vida intelectual de muchos creyentes.
»También creo que el libro puede resultar de gran interés para el no creyente de mentalidad abierta. Sin pretender ofrecer pruebas de nada, insisto, me parece que la cosmovisión a la que se abre la ciencia contemporánea, cuando reflexiona sobre sus presupuestos y su alcance, es tremendamente compatible con la cosmovisión de un Dios personal, trascendente e inmanente a su creación, que actúa en el mundo de modo totalmente compatible con las leyes naturales: más aún, fomentando la autonomía de cada nivel natural de modo que el mundo sea racional y, al mismo tiempo, capaz de sucesivas determinaciones.
»Finalmente, me gustaría lanzar un mensaje a los teólogos y a los catequistas para que no dejen de intentar ofrecer, a todos los públicos, mejores representaciones del misterio de la creación y de la inmaterialidad de Dios y del alma. Durante mucho tiempo se han venido utilizando imágenes demasiado antropomórficas, que han terminado por causar más rechazo que ayuda a las personas que no quieren renunciar a una comprensión científica del mundo.-