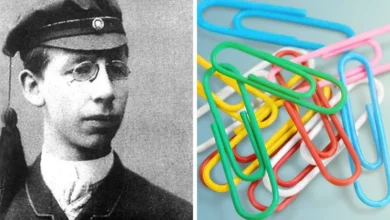26 de julio de 1953: ¿El principio del final de un sueño?
La única incógnita que queda por despejar en esta Cuba del silencio y la opresión es si la desangelada celebración del 69 aniversario del asalto al Moncada será la última vez que se efectúa en la isla

Armando Durán:
El gobierno cubano, tras dos años de haber suspendido todos los actos públicos con asistencia presencial por exigencia sanitaria impuesta por la pandemia del covid-19, reanudó el pasado 26 de julio la conmemoración del ataque al cuartel Moncada. El acto central de la festividad, la más importante del calendario revolucionario, se realizó en la ciudad de Cienfuegos, y contó, según la propaganda oficial, con la asistencia de 10 mil personas. Las fotos de la ceremonia, presidida por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Ángel Díaz-Canel, con la asistencia de Raúl Castro, su mentor, nos muestran que la participación ciudadana fue muchísimo menor, menos de doscientos, sentados en cómodas sillas con apoyabrazos colocadas en una plaza de la ciudad, a prudencial distancia de la tarima.
Imposible saber cuántos cubanos asistieron a la convocatoria, pero es evidente que esta celebración nada tuvo que ver con los otrora masivos y emocionados aniversarios de aquella aventura, entre suicida y heroica. Por aquellos remotos días de 1953, cuando Fidel Castro trató de tomar el poder por asalto, era un joven abogado de 25 años cuya aspiración política, apenas año y medio antes, se limitaba a conquistar un escaño parlamentario en las elecciones que iban a celebrarse pocos meses después. Su ataque al Moncada fue la primera y muy improvisada acción armada de la insurrección contra la dictadura, y su desenlace fue la muerte de muchos de los asaltantes, algunos en el breve y desigual combate que se libró en el cuartel, y otros asesinados con ferocidad criminal después de haberse rendido. A pesar de la magnitud de aquella derrota -y de la que sufrió al desembarcar en el yate Granma el 2 de diciembre de 1956- el 8 de enero de seis años después, ese mismo Fidel Castro, que pronto iba a convertir aquellos dos pavorosos reveses militares en una victoria política sin precedentes en la historia latinoamericana, ingresaba en La Habana al frente de un poderoso ejército guerrillero y ponía en marcha la revolución cubana.
Para ese momento, la inmensa mayoría de los cubanos confiaba que el derrocamiento de la dictadura daría lugar a una rápida restauración de la democracia mediante dos acciones políticas perfectamente previsibles: devolverle su vigencia a la Constitución de 1940, abolida por el golpe militar de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, y la convocatoria a elecciones generales libres y transparentes en un plazo no mayor de 12 meses. Recuperar ese pasado de democracia liberal había sido el ingrediente fundamental del programa públicamente asumido por Castro y todas las organizaciones políticas y cívicas cubanas que se habían opuesto a Batista, y nadie tenía razón alguna para poner en duda a priori la autenticidad de este doble compromiso. Sin embargo, el pensamiento político y los planes secretos de Castro apuntaban en una dirección muy distinta a la de una simple restauración de la democracia en Cuba.
Por supuesto, ponerle fin a la dictadura de Batista era un paso, el primero y sin duda imprescindible paso, pero sólo como trampolín. Resulta imposible precisar el instante en que Castro tomó la decisión de lanzar a Cuba por el despeñadero que llevó la isla al comunismo, a solo 90 millas de Estados Unidos y en plena guerra fría, pero pocas semanas tardaron los hechos en poner de manifiesto que el verdadero y subversivo objetivo de su proyecto iba muchísimo más allá de la cosmética reivindicación formal de la democracia, tal como se concebía en todo el continente. La meta de Castro, oculta para todos menos para un pequeño grupo de hombres de su mayor confianza, era la construcción, sobre los escombros de la dictadura batistiana, encrucijada política que a fin de cuentas resultó ser para él un oportuno y pasajero sobresalto, una Cuba nueva, implacablemente revolucionaria, socialista y antiimperialista.
Esta secreta visión que tenía Castro de sí mismo y del futuro de Cuba bajo su mando ya la había dejado entrever, aunque todavía de manera muy prudente, en las páginas de su libro-manifiesto, La historia me absolverá, versión escrita en prisión de su alegato ante la Audiencia de Santiago de Cuba, donde se le juzgó a él y a un grupo de sobrevivientes del asalto al cuartel Moncada. En sus páginas, además de reiterar con firmeza el derecho natural de los pueblos a la rebelión armada, Castro trazó las líneas maestras de lo que habría sido un eventual gobierno suyo en caso de haberse salido con la suya, pero reducía sus alcances a la mención de las injusticias que corroían las entrañas de la sociedad cubana y de las leyes revolucionarias que se habrían promulgado para enfrentar “el problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo.” Es decir, que de manera muy consciente, dejaba en claro que si bien él sabía el camino que iba a emprender, eludía entrar en sus detalles para evitar controversias prematuras e innecesarias.
No obstante, y a pesar de este calculado encubrimiento de sus verdaderas intenciones, Castro sí condenó en su libro a toda la vieja clase política cubana por haber causado graves males morales a la República, daño que jamás podría ser superado por ellos, porque “sólo saben gastar en sus campañas electorales millones de pesos sobornando conciencias”, razón por la cual, “un puñado de cubanos tuvo que venir a afrontar la muerte en el cuartel Moncada con las manos vacías de recursos.” Marcaba así, desde los primeros días de su lucha revolucionaria, el abismo que lo separaría siempre del pasado político cubano, cuya “insensibilidad social y falta de entereza ética” lo habían forzado aquel 26 de julio a asumir la inmensa responsabilidad de atacar la segunda guarnición militar en importancia del país, un regimiento de infantería entrenado y equipado para la guerra, con sólo 161 jóvenes, sin entrenamiento militar y simplemente armados con rifles calibre 22 y escopetas de caza.
Del éxito que tuvo Castro en manipular esta doble visión del mundo da perfecta cuenta el testimonio confidencial que ofreció en el Senado de Estados Unidos el general C. P. Cabell, director adjunto de la CIA, el 5 de noviembre de 1959, 10 meses después del derrocamiento de la dictadura, en el curso de la cual señaló que “nuestra información indica que los comunistas cubanos no consideran a Castro militante del Partido, ni siquiera simpatizante, aunque se muestran encantados con la naturaleza de su Gobierno, que les brinda la oportunidad de organizarse, hacer propaganda e infiltrarse. Nuestra conclusión es que Fidel Castro no es comunista, aunque ciertamente tampoco es anticomunista.” Mezcla asombrosa de ignorancia y torpeza por parte de los cuerpos de inteligencia estadounidenses.
Mucho más tarde, Castro le confesaría a Norberto Fuentes, escritor de su mayor confianza hasta el juicio y fusilamiento del general Arnaldo Ochoa en 1989, que era “lamentable que hasta hoy nadie se haya percatado y mucho menos haya tenido la amplitud de miras para estudiar y entender la capacidad de la Revolución Cubana en sus primeros tiempos para trabajar con todas las clases del espectro social cubano, con la burguesía, con la pequeña burguesía, con los obreros, con los campesinos y hasta con el lumpen. Nuestro proyecto estuvo claro desde el primer día: ir con todas las clases sociales a la Revolución, pero a sabiendas de que ninguna de ellas sobreviviría al empeño. Por eso evitamos desatar prematuramente una lucha de clases. Por eso al principio el coqueteo con los comunistas era una impedimenta. Por eso había que ser tan cuidadoso.”
Es decir, que mientras Castro y su estado mayor revolucionario iniciaba pocos días después de llegar a La Habana una ronda de reuniones secretas con un pequeño grupo de importantes dirigentes del Partido Socialista Popular, que así se llamaba el Partido Comunista en Cuba, presidido por Blas Roca, su secretario general, Anibal Escalante, su secretario de organización, y Carlos Rafael Rodríguez, futuro vicepresidente del Consejo de Estado cubano y del Consejo de Ministros, el verdadero y clandestino gobierno paralelo de la revolución cubana, por otro lado se le mostraba al país y al mundo una imagen falsa, muchísimo más amable, de lo que estaba por venir. Un ardid meticulosamente hilvanado por Castro con la finalidad de no alertar antes de tiempo a sus futuros enemigos sobre su verdadero doble objetivo político: destruir cuanto antes los cimientos del Estado democrático liberal y de la sociedad burguesa, para modificar a fondo, a partir de esa imprevista deflagración, la estructura de la sociedad cubana, el funcionamiento de su nuevo sistema político y las relaciones entre La Habana y Washington. Con la firme convicción de que, si no conseguía a muy corto plazo confundir al enemigo con la argucia del disimulo, Cuba no podría sobrevivir a su propia desmesura.
Mediante la astuta manipulación de estas dos realidades paralelas, mientras los cubanos seguían festejando el derrocamiento de la dictadura y se preparaban para disfrutar por todo lo alto los llamados Carnavales de la Libertad, Castro, al margen de todas las conjeturas, tejió el manto rojo bajo el cual desaparecería muy pronto la ilusión de una transición en verdad imposible a la democracia y a la libertad. Una lección que América Latina no ha terminado de aprender. Pero en Cuba, quizá porque tras 69 años de gobierno absoluto y de fracaso también absoluto la trampa ha dejado de surtir efecto, hoy por hoy, a pesar de la gestión totalitaria del poder, la inmensa mayoría de los cubanos parece haber despertado finalmente del sueño y se niega a aceptar la inevitabilidad de la despiadada y muy real pesadilla en la que se ha convertido el sueño generado hace 69 años por la sangre derramada en el cuartel Moncada. Agotada desde hace años la épica de aquel episodio, la única incógnita que queda por despejar en esta Cuba del silencio y la opresión es si la desangelada celebración del 69 aniversario del asalto al Moncada será la última vez que se efectúa en la isla.-
América 2.1